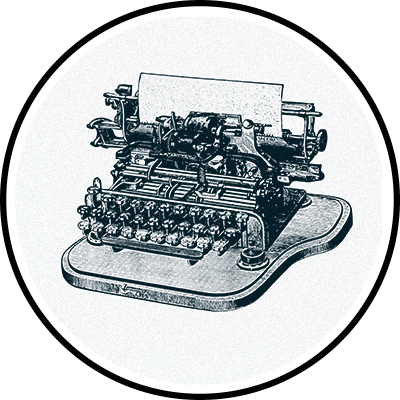Por más que la ultraderecha europea se presente como la solución a todos los males de un país, su trayectoria política revela un patrón inquietante: brilla en la oposición, pero tropieza cuando está en el Gobierno; resplandece cuando presenta a un mesías salvador; naufraga en el día a día de la política. Despierta una pulsión patriotera en cierta parte de la ciudadanía, la falsa ilusión de un futuro esplendoroso; pero embarranca cuando sus líderes tienen que remangarse y ponerse a gestionar tareas concretas de Gobierno.
La derrota del dirigente neofascista Geert Wilders en Países Bajos demuestra que el populismo nacionalista fracasa cuando está en el poder. Muchos holandeses empiezan a despertar de la ficción y han terminado por comprobar que aquellos que parecían líderes perfectos no son más que aficionados que no saben cómo organizar un ayuntamento, mucho menos un ministerio. O no saben, o no pueden, o no quieren. No saben porque detrás de los discursos explosivos de los ultras solo suele haber odio, mediocridad, ignorancia en muchos temas. No pueden porque tropiezan con los resortes de control de la democracia (la Justicia, por ejemplo, que airea su corrupción y pone freno a su intento por acabar con los derechos civiles). Y no quieren porque suelen ser señoritos, gentes acomodadas que no están acostumbradas a trabajar. Vagos. En España tenemos un buen ejemplo con Santiago Abascal, que se ha granjeado a pulso la fama de diputado al que no le gusta dar el callo. Gabriel Rufián suele afearle ese vicio al líder de Vox en cada sesión parlamentaria: en un momento sublime, al comentar el plan de Vox para expulsar migrantes, de forma masiva, del país, el dirigente de ERC ironizó con lo desbastecido que podría quedar el mercado laboral de aplicarse tal medida extrema: “Va a tener que trabajar hasta Abascal”. Touché.
Los ultras pueden prometer orden, patriotismo, religión en las escuelas, pero tienden a generar caos cuando gobiernan. Cuando el antisistema crítico del establishment se vuelve establishment, su narrativa se desmorona. Por una cosa o por otra, todo líder ultra queda en evidencia cuando está en el poder. Lo hemos visto en Castilla y León, donde el popular Mañueco se ha sostenido en la muleta de los ultras para poder formar un Ejecutivo autonómico. Allí, hasta los propios ganaderos y agricultores terminaron revolviéndose contra los mismos dirigentes de Vox a los que habían votado engañados en la falsa creencia de que iban a ser ellos, los salvapatrias ultras, quienes resolvieran los problemas del agro y de la España Vaciada. Así es la demagogia barata ultraderechista. El fascismo posmoderno promete el paraíso en la Tierra y acaba instaurando el infierno económico, social y político. Desde sus palacios y lujosas mansiones ofrecen soluciones fáciles a todo, incluso a costa de inventarse cuentos para viejas, como hicieron durante la pandemia, cuando los trumpistas ultras dieron un espectáculo lamentable negando la eficacia de los confinamientos y las vacunas. Hasta montaron patéticas manifestaciones en coche que solo sirvieron para contaminar aún más las ciudades. Como buenos negacionistas conspiranoicos y ultrarreligiosos medievalistas que son, por allá por donde pasan no crece la hierba, ni florece la ciencia, el conocimiento y la razón. El tuit y los memes se les da de maravilla; cuando tienen que organizar las listas de espera de los hospitales se pierden. Se hacen un lío.
Gobernar no saben; en transmitir odio, embrutecimiento, deshumanización e incultura a la población son auténticos expertos. Eslogan pegadizo y propaganda, mucha (bulos y desinformación a mansalva); gestión eficaz de los recursos públicos para resolver problemas, poca. Se centran en difundir patrañas como que el cambio climático no existe y luego llega un temporal histórico que arrasa una comunidad entera, o una oleada de incendios de sexta generación que deja toda una región reducida a un manchurrón negro. Se ponen en plan Hitler con los inmigrantes prometiendo deportaciones masivas, pero a la hora de la verdad la economía se les viene abajo por falta de mano de obra. Como no creen en los impuestos, ni en el Estado de Bienestar, ni en las políticas públicas (ya hemos dicho aquí que están para salvaguardar sus privilegios y el imperio de lo privado), luego pasa lo que pasa. Los ultras, allá donde influyen, prometen mucho delirio patriótico, pero detrás no hay nada. No hay programa, no hay proyecto de país. En Valencia, Abascal ha sostenido hasta el final al Gobierno del ínclito Carlos Mazón. Resultado: 229 muertos en una inundación que ni unos ni otros supieron gestionar. Era fácil salvar vidas, bastaba con darle al botón rojo de la alerta masiva a la población para que la gente se quedara en sus casas y no fuera a trabajar. No lo hicieron por diversas razones: porque el intervencionismo del Estado les produce urticaria, por no paralizar la actividad económica (para ellos lo primero es siempre el dinero, aunque tenga que morir gente) o por simple pereza (era mejor darse a la dolce vita en El Ventorro, como hizo el president, que remangarse y ponerse al frente de las tareas de coordinación contra la riada). Hoy el pueblo se revuelve contra ellos al grito de Mazón “rata cobarde”.
El discurso incendiario de la extrema derecha, eficaz para movilizar a votantes desafectos e indignados, se convierte en un lastre cuando debe traducirse en gestión pública. La ultraderecha se alimenta del descontento. En la oposición, los ultras despliegan una narrativa épica y emocional, simplista y polarizadora a base de ideas fuerza que calan en las mentes de esa parte de la ciudadanía rabiosa por la mala situación económica: “Nosotros contra ellos”, “La élite corrupta”, “Los inmigrantes culpables”, “La nación en peligro”. Esta retórica funciona como un catalizador de frustraciones, especialmente en contextos de crisis, inseguridad o pérdida de identidad cultural. Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia y Santiago Abascal en España han sabido capitalizar el miedo y la indignación. En redes sociales y platós de televisión, sus líderes se convierten en figuras mediáticas, sin necesidad de demostrar competencia técnica ni responsabilidad institucional. Pero cuando les dan una consejeria o un ministerio queda en evidencia su incompetencia. El relato se enfrenta a la realidad. Las promesas maximalistas chocan con la legalidad, los presupuestos y los compromisos internacionales. La gestión exige negociación, moderación y resultados concretos, tres cosas que suelen estar ausentes en su ADN político. Entonces los engaños y las patrañas ya no sirven de nada.
En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni ha tenido que renunciar a gran parte de su agenda radical para sobrevivir en Bruselas. En Hungría, Viktor Orbán ha consolidado su poder, pero a costa de erosionar el Estado de derecho, enfrentarse a sanciones europeas y provocar fuga de inversiones. En España, Vox ha participado en gobiernos autonómicos donde ha acreditado incompetencia, falta de cuadros técnicos, conflictos internos y retrocesos legislativos.
La ultraderecha no es más que agitación social, movilización emocional, promesas rupturistas. Choque con la realidad institucional. Desgaste acelerado, conflictos internos, falta de resultados, pérdida de apoyo. Retorno al relato victimista: “Nos han traicionado”, “No nos dejaron gobernar”. Este ciclo no es exclusivo de la ultraderecha, pero en su caso se agrava por la falta de cultura democrática, el personalismo extremo y la hostilidad hacia el consenso.
La ultraderecha es eficaz como agitadora, pero torpe como gestora. Su fuerza reside en el relato, no en la solución. Cuando se le exige gobernar, la euforia se convierte en incompetencia y el desencanto vuelve a abrir la puerta a nuevos populismos. La democracia, mientras tanto, paga el precio de su propia fragilidad.