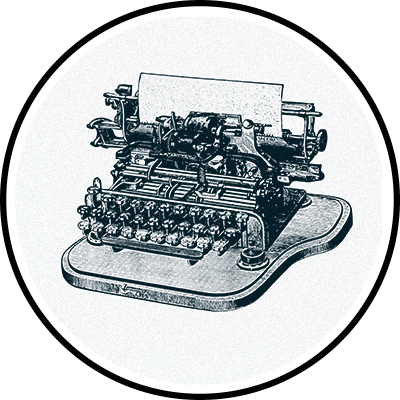Durante décadas hemos asumido que la estabilidad es el terreno fértil para el crecimiento económico. Gobiernos previsibles, mercados ordenados, instituciones sólidas: ese era el mantra. Sin embargo, el siglo XXI ha demostrado que existe otra lógica más oscura y menos reconocida públicamente: el caos también puede ser un negocio. No para todos, por supuesto, sino para aquellos actores capaces de navegar (o incluso provocar) la incertidumbre global en su propio beneficio. En una entrevista, el pederasta Epstein llegó a sugerir que se miraba en el espejo del Diablo para conseguir ganar más dinero a cualquier precio (lo que no dijo fue que lo hacía incluso ofreciendo una red de tráfico de menores para el sexo a las élites, ricos y poderosos de todo el mundo).
Epstein hizo del caos un negocio, al igual que los magnates de las multinacionales tecnológicas como Elon Musk. Todos ellos se saltan las leyes, los códigos penales y las normas de la mínima decencia y moral para lograr sus fines desalmados. Intoxican con bulos, propagan contenido pornográfico, incitan a la violencia. Captan a los jóvenes para el nuevo tecnofascismo, para el nuevo nazismo posmoderno. Perseguir sus actividades ilegales es algo vital. De ahí que la UE esté dando los primeros pasos. La guerra entre la democracia y los oligarcas está servida.
La idea de que el caos genera negocio no es nueva. El historiador Charles Tilly resumió la relación entre violencia y poder con una frase célebre: “La guerra hizo al Estado y el Estado hizo la guerra”. Hoy podríamos reformularla: la inestabilidad hace negocio y el negocio alimenta la inestabilidad. En un mundo hiperconectado, donde las crisis se encadenan y amplifican, ciertos sectores han aprendido a prosperar precisamente allí donde la mayoría pierde. Donald Trump es el máximo exponente. El presidente norteamericano está dispuesto a invadir Groenlandia, desencadenando una guerra contra sus aliados europeos y poniendo en peligro el delicado ecosistema en el Ártico, ya de por sí deteriorado, solo para hacer dinero. Para extraer tierras raras y otros recursos naturales y otorgar concesiones de explotación a sus amigos de Wall Street. Él, lógicamente, se llevará una parte del botín. El caos como negocio.
Cada crisis global (terrorismo, pandemias, ciberataques, migraciones masivas) ha impulsado un crecimiento exponencial de la industria de la seguridad. Empresas privadas de vigilancia, consultoras de riesgo, fabricantes de tecnología militar y compañías de ciberseguridad han visto cómo sus beneficios se disparaban en paralelo al aumento de la sensación de amenaza.
Tras el 11S, el gasto en seguridad nacional de Estados Unidos se multiplicó. Tras la pandemia, las inversiones en biotecnología, control fronterizo y sistemas de rastreo se dispararon. Y con cada conflicto geopolítico, desde Ucrania hasta Oriente Medio, los presupuestos militares alcanzan cifras récord.
El caos, en este caso, no es un accidente, sino un combustible. Cuanto mayor es la percepción de vulnerabilidad, mayor es la demanda de soluciones tecnológicas, armamentísticas o de vigilancia. Y cuanto más se invierte en estas herramientas, más se normaliza un mundo donde la seguridad se convierte en un producto y el miedo en un mercado.
Las guerras no solo destruyen vidas y territorios: también generan oportunidades económicas para quienes participan en la reconstrucción. Grandes contratistas internacionales, empresas de ingeniería, constructoras y consultoras han convertido la posguerra en un nicho de negocio multimillonario.
El caso de Irak es paradigmático. Tras la invasión de 2003, compañías estadounidenses obtuvieron contratos por miles de millones para reconstruir infraestructuras previamente destruidas por la propia guerra. Un ciclo perverso donde la devastación abre la puerta a beneficios extraordinarios.
Este patrón se repite en conflictos más recientes. La reconstrucción de Ucrania, cuando llegue, será uno de los mayores proyectos económicos del siglo. Y ya hay empresas posicionándose para participar. La paradoja es evidente: la destrucción genera expectativas de negocio. No porque las empresas deseen la guerra, sino porque han aprendido a operar en su estela.
En los mercados financieros, la volatilidad es sinónimo de riesgo para la mayoría, pero de oportunidad para unos pocos. Fondos especulativos, traders de alta frecuencia y grandes inversores institucionales pueden obtener beneficios extraordinarios en momentos de turbulencia.
Las crisis financieras, los colapsos bancarios, las guerras comerciales o las tensiones geopolíticas generan oscilaciones bruscas en los mercados. Para quienes disponen de información privilegiada, algoritmos sofisticados o capacidad de mover capital a gran velocidad, estas oscilaciones son una mina de oro.
Durante la crisis de 2008, mientras millones de personas perdían sus casas y empleos, algunos fondos obtuvieron beneficios récord apostando contra el sistema hipotecario. En la pandemia de 2020, la caída y posterior recuperación de los mercados generó ganancias históricas para quienes supieron anticiparse. El caos, en este caso, no es un obstáculo, sino un escenario ideal para la especulación.
En un mundo saturado de información, la confusión se ha convertido en un recurso estratégico. Empresas de consultoría política, agencias de comunicación, plataformas digitales y actores estatales han descubierto que la desinformación no solo sirve para manipular opiniones, sino también para generar beneficios económicos.
Las redes sociales monetizan la polarización porque aumenta el tiempo de uso. Los medios sensacionalistas prosperan en entornos donde la verdad es secundaria frente al impacto emocional. Y ciertos actores políticos encuentran en el caos informativo un terreno fértil para consolidar poder. La desinformación no es un accidente del ecosistema digital: es un modelo de negocio. Y como todo modelo rentable, tiende a reproducirse.
El calentamiento global es la mayor fuente de inestabilidad del siglo XXI. Sequías, incendios, inundaciones, migraciones climáticas, crisis alimentarias… Pero también ha generado una nueva economía: la de la adaptación y la mitigación. Empresas de ingeniería climática, aseguradoras especializadas, fondos de inversión en infraestructuras resilientes y compañías de energías renovables se benefician de un mundo donde el clima es cada vez más impredecible. No porque deseen el desastre, sino porque han aprendido a monetizarlo. La paradoja es inquietante: la crisis climática es al mismo tiempo una amenaza existencial y una oportunidad económica. Y eso explica por qué la respuesta global avanza con tanta lentitud: demasiados actores se benefician del statu quo.
¿Quién pierde con el caos? La respuesta es sencilla: la mayoría. Los ciudadanos comunes, las pequeñas empresas, los países más vulnerables, las comunidades sin recursos. El caos es rentable solo para quienes tienen capacidad de anticipación, poder político o músculo financiero. Para el resto, la inestabilidad significa precariedad, incertidumbre y pérdida de derechos. La alternativa pasa por fortalecer instituciones, regular mercados, limitar la especulación y construir mecanismos globales de cooperación. No es fácil, pero es la única forma de evitar que el desorden siga siendo un negocio para unos pocos a costa de todos los demás. Pedro Sánchez ha dado el primer paso al meter en cintura a Elon Musk. Se acabó hacer negocio con el caos.