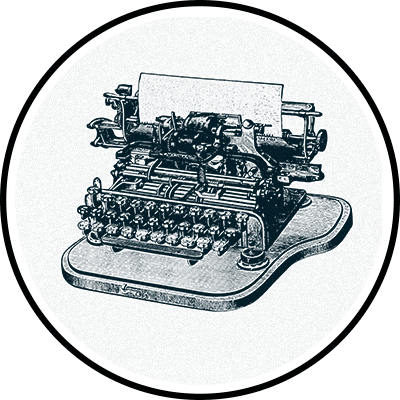La condena a Álvaro García Ortiz, fiscal General del Estado, por revelación de datos reservados no es solo un fallo judicial: es un espejo inquietante de las tensiones internas y de los excesos procedimentales del Tribunal Supremo. La causa especial 20557/2024 y la instrucción que la precedió han levantado críticas sobre cómo un órgano de máxima jerarquía judicial puede convertirse en protagonista de una narrativa que mezcla justicia con cacería institucional.
Desde la instrucción del caso, quedó patente un diseño procesal que, más que garantizar el debido proceso, pareció orientado a evidenciar culpabilidad. La investigación avanzó con premura, sin que se despejaran dudas sobre la interpretación exacta del art. 417.1 del Código Penal, que tipifica la revelación de datos reservados. En lugar de priorizar la clarificación del contexto y las circunstancias, la instrucción se centró en acumular elementos formales que reforzaran la acusación, generando la sensación de un procedimiento con tintes persecutorios.
El adelanto del fallo, hecho público hoy, señala lo siguiente:
«FALLO
Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.
Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán.»
El juicio, celebrado en la Sala Segunda del Supremo, reforzó esta percepción. La condena, adoptada por mayoría, incluye multa, inhabilitación y responsabilidad civil, mientras que el debate sobre el fondo del asunto quedó eclipsado por la solemnidad del tribunal y la exposición mediática del fiscal General como figura central de un escándalo institucional. Los votos particulares de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que expresaron su desacuerdo, evidencian que incluso dentro del Supremo había dudas sobre la proporcionalidad de las medidas y sobre la interpretación del delito imputado. Sin embargo, la Ponencia, asumida por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, consolidó la versión mayoritaria, dando la impresión de que la unanimidad institucional se priorizó sobre el análisis crítico.
Más allá del fallo en sí, lo que preocupa es la narrativa que ha acompañado el proceso: la percepción de que un fiscal General, cabeza de la Fiscalía y garante de la legalidad, se ha visto sometido a una especie de persecución institucional, donde la instrucción y el juicio sirvieron tanto para castigar como para ejemplarizar. La justicia, en este caso, corre el riesgo de confundirse con la autoprotección del tribunal, que se proyecta a sí mismo como garante supremo mientras utiliza su poder procesal para marcar límites internos.
Este caso plantea interrogantes cruciales sobre la independencia judicial en España.
La condena a García Ortiz será recordada como un hecho formal: un fiscal General sancionado por violación de normas de confidencialidad. Pero también debería ser interpretada como una advertencia: un recordatorio de que la máxima autoridad judicial del país debe vigilar su propio poder, asegurarse de que la instrucción y el juicio no se conviertan en instrumentos de persecución interna, y garantizar que la independencia judicial no se traduzca en soberbia procesal. En la delicada línea que separa la justicia de la autopreservación institucional, el Supremo parece haber dado un paso más hacia la segunda.