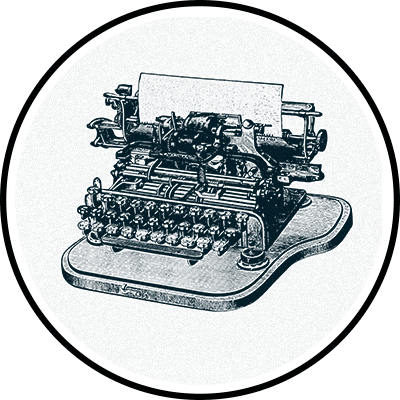La cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel, un veterano del humor político en la televisión estadounidense, puede parecer un episodio trivial en la guerra cultural que atraviesa el país. Pero es algo más que la caída de un presentador incómodo. Es un síntoma de cómo, bajo Donald Trump, la sátira y el periodismo han dejado de ser contrapoderes tolerados para convertirse en objetivos de una estrategia sistemática: acallar voces críticas y moldear el espacio público a la medida del poder.
Los líderes inseguros no buscan contradecir a la prensa: buscan domesticarla. Trump lo ha hecho a su manera, no con censura formal, sino con el látigo de la popularidad y la amenaza de represalias. Su mandato ha estado jalonado de ataques constantes a medios que osaron incomodarlo, desde The Washington Post hasta CNN. La exclusión de periodistas críticos de conferencias de prensa en la Casa Blanca, las limitaciones arbitrarias de acreditaciones y el veto a determinadas cadenas son solo expresiones visibles de una lógica más amplia: la que concibe la prensa no como un pilar democrático, sino como un enemigo interno que debe ser castigado.
El humor televisivo no ha escapado a esta lógica. Kimmel, como antes Stephen Colbert o los guionistas de Saturday Night Live, utilizó la sátira como antídoto frente al populismo. La reacción del trumpismo no fue debatir, sino boicotear, presionar y, finalmente, contribuir a que su programa quedara fuera de pantalla. La cancelación, más que un episodio aislado, es un recordatorio de que en la América de Trump la libertad de expresión sigue existiendo, pero con un coste creciente.
La “cancelación” desde arriba
Trump ha hecho de la palabra cancel culture un arma arrojadiza contra la izquierda, acusándola de silenciar opiniones incómodas en universidades y redes sociales. Pero su propia práctica política constituye un caso de manual de cancelación desde arriba. La diferencia es que aquí no se habla de minorías ejerciendo presión cultural, sino del hombre presuntamente más poderoso del mundo utilizando el aparato del Estado, su red de aliados mediáticos y su influencia empresarial para restringir la crítica.
El veto a determinados medios en la Casa Blanca recuerda a prácticas más propias de regímenes autocráticos. Y, sin embargo, en Estados Unidos se normalizan como parte de la “guerra de Trump contra lo políticamente correcto”. La paradoja es cruel: el presidente que se proclama defensor de la libertad frente a la censura progresista ha sido uno de los mandatarios más hostiles a la libertad de prensa en la historia reciente del país.
Doble vara de medir
El trumpismo, y buena parte de la extrema derecha occidental, se ha especializado en apropiarse del discurso de la libertad de expresión como bandera, pero solo cuando sirve para proteger su propia voz. Lo que en boca de un progresista sería “cancel culture”, en sus manos se redefine como “defensa de la moral” o “protección de la nación”. Mientras denuncian con estridencia que universidades, plataformas digitales o colectivos ciudadanos silencian ideas conservadoras, no dudan en ejercer ellos mismos prácticas de cancelación contra medios, cómicos o artistas que les resultan incómodos.
El caso de Kimmel es un ejemplo. Pero no es el único. La exclusión de periodistas de la Casa Blanca, las amenazas de retirar acreditaciones a cadenas críticas, el hostigamiento desde tribunas políticas a periódicos nacionales: todo forma parte de la misma contradicción. En su narrativa, la libertad de expresión es absoluta cuando se trata de difundir sus propios mensajes, pero relativa y sacrificable cuando el emisor es adversario.
Este doble estándar ha tenido un efecto corrosivo en el debate público: convierte la libertad de expresión en un arma táctica, no en un principio. Y, con ello, vacía de contenido uno de los valores centrales de la democracia liberal.
Daños duraderos
El riesgo no se limita a la actual administración. La erosión de la libertad de prensa bajo Trump es también institucional. Al etiquetar sistemáticamente a los medios críticos como “enemigos del pueblo”, ha instalado un precedente cultural que difícilmente desaparecerá con su salida del poder. Ha enseñado a sus sucesores, y a sus aliados de la ultraderecha en otros países, que el coste político de hostigar a la prensa es bajo y que las recompensas, en términos de control narrativo, pueden ser altas.
Los efectos ya se sienten en la confianza pública: según el Pew Research Center, la percepción de la prensa como actor parcial y poco fiable se ha disparado, sobre todo entre los votantes republicanos. El terreno queda así abonado para una democracia más débil, en la que la libertad formal de expresión convive con un ecosistema mediático intimidado, fragmentado y políticamente domesticado.
Ironía final
La ironía es que Trump, obsesionado con su cobertura mediática, no ha conseguido reducir la atención de la prensa hacia su figura. Lo que ha logrado, en cambio, es degradar la calidad del debate público. La cancelación de Kimmel, la exclusión de medios críticos, la demonización del periodismo: todos estos episodios no han hecho a Estados Unidos más fuerte, ni siquiera a Trump más respetado. Lo que han provocado es proyectar la imagen de un país menos seguro de sí mismo, más intolerante con la discrepancia y cada vez más parecido a aquellos regímenes autocráticos contra los que durante décadas decía distinguirse.
En última instancia, Trump ha demostrado que no basta con que una Constitución garantice la libertad de prensa: esa libertad debe ser defendida cada día frente a quienes, desde el poder, preferirían un público obediente y unos periodistas mudos. La caída de un cómico televisivo puede parecer anecdótica. Pero en democracia, los pequeños silencios son siempre los prólogos de un silencio mayor.