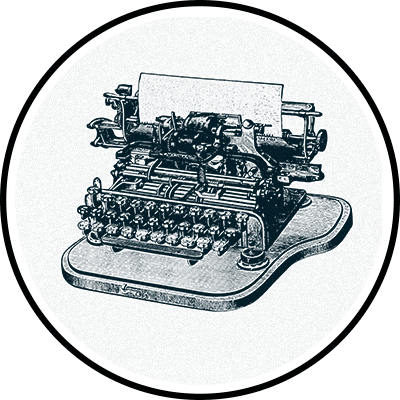En la política española, las palabras pesan tanto como los votos. Cuando Pedro Sánchez advirtió hoy desde Bruselas que un “cambio” podría significar una “involución” de la mano del Partido Popular y Vox, no hablaba solo de Junts, ni de un intercambio puntual en el tablero parlamentario. Hablaba de la fragilidad de un equilibrio político que, desde 2018, ha permitido a España avanzar a golpe de pactos precarios y tensiones controladas.
Las declaraciones del presidente, pronunciadas al llegar al Consejo Europeo, respondían a una provocación calculada: la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, había sugerido en el Congreso que quizá había llegado “la hora del cambio”, en alusión al cansancio de su formación con los compromisos pendientes del Gobierno. Pero tras el gesto retórico se oculta una batalla más amplia: la del relato sobre el rumbo del país, atrapado entre la cooperación táctica y la desconfianza ideológica.
Desde que Sánchez logró su investidura con el apoyo de Junts y ERC, su supervivencia política depende de una aritmética volátil y de una disciplina milimétrica. A cambio, el gobierno ha concedido avances que van desde la amnistía a los procesados del ‘procés’ hasta el impulso del uso de las lenguas cooficiales en instituciones europeas.
Pero el pragmatismo tiene un coste. En Madrid, la derecha acusa al presidente de ceder soberanía; en Cataluña, sus socios lo acusan de lentitud, burocracia o falta de convicción. En ambos frentes, Sánchez aparece atrapado en un dilema estructural: cuanto más se esfuerza en consolidar la estabilidad, más visible se hace su dependencia de los equilibrios.
Los acuerdos con Junts han permitido mantener el bloque progresista unido, pero al precio de una erosión de legitimidad percibida. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo resumió desde Bruselas con sarcasmo: “Es difícil que Sánchez traslade tranquilidad a Junts en una legislatura agónica.”
El intercambio dialéctico entre Sánchez y Nogueras no fue una anécdota. Es un síntoma del clima de fatiga que envuelve la legislatura. Junts, siempre celoso de su independencia táctica frente a ERC, necesita mostrar músculo político ante su propio electorado. La amenaza de ruptura es, en realidad, una forma de negociación permanente.
Sánchez, consciente de ello, no responde con confrontación directa, sino con advertencia histórica: un eventual cambio de gobierno podría significar, según él, “regresar cincuenta años atrás”. No es un recurso nuevo. El presidente ha convertido la idea de la “involución” en el eje de su narrativa: un mensaje dirigido no solo a sus socios, sino también al votante progresista que teme un bloque de poder entre PP y Vox.
La retórica de la regresión funciona bien en el plano simbólico, pero tiene un límite: cuando se repite demasiado, puede sonar más a defensa que a horizonte.
El gobierno de coalición entre PSOE y Sumar se sostiene sobre una arquitectura política sin precedentes: minorías que gobiernan sobre minorías. La estrategia de Sánchez ha consistido en desplazar el centro de gravedad de la política española hacia la transversalidad táctica, combinando avances sociales con concesiones al soberanismo catalán.
Según datos del CIS, más del 60% de los españoles considera que el diálogo con Cataluña “ha reducido la tensión” en comparación con los años del referéndum de 2017. Pero esa misma mayoría también percibe que el país “vive en una inestabilidad constante”. Esta dualidad define el ADN del sanchismo.
Junts, por su parte, juega a la ambigüedad: suficiente apoyo para mantener viva la legislatura, suficiente distancia para mantener su narrativa de partido decisivo. Lo que se negocia en realidad no son solo presupuestos o competencias, sino la supervivencia política mutua.
A medida que la legislatura avanza, el Gobierno se enfrenta a una paradoja. La estabilidad aritmética no garantiza estabilidad política. La polarización, alimentada por una oposición que no reconoce legitimidad a los pactos con el independentismo, erosiona el clima institucional.
La “hora del cambio” de la que habló Miriam Nogueras no es una amenaza inmediata, sino un recordatorio de la fragilidad del tiempo político. Cada actor en el tablero juega con el mismo reloj, pero con diferentes ritmos.
Sánchez ha apostado por resistir a base de constancia institucional y advertencias históricas. Su adversarios, por provocar el desgaste desde la impaciencia. En el fondo, todos saben que la política española no vive una revolución, sino una larga transición dentro de su propio presente.
El verdadero riesgo no es la “involución” que Sánchez denuncia, sino la fatiga democrática: una ciudadanía que, tras años de bloqueos, amenazas de moción y pactos in extremis, comienza a desconectarse de la política.