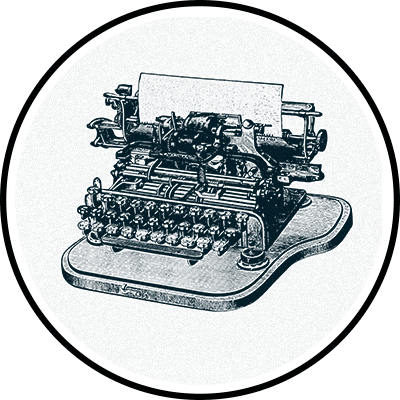El Madrid político está viendo cómo la palabra “ruptura” se ha convertido en una moneda corriente. Pero pocas veces ha sonado con tanta carga estructural como esta vez. “No hay marcha atrás”, sentenció Míriam Nogueras, portavoz de Junts, al declarar la relación con el Gobierno “rota de forma irreversible”. En la superficie, el desencuentro parece un episodio más del drama parlamentario español; en el fondo, revela una realidad más profunda: la descomposición del consenso político que sostenía la gobernabilidad desde la transición.
El gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por una coalición frágil y geometrías variables, ha sobrevivido a base de cálculo, cesiones millonarias y resistencia. Pero la retirada de Junts, partido bisagra desde la investidura, amenaza con convertir la legislatura en un ejercicio de supervivencia institucional. “A partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar”, advirtió Nogueras. El tono no fue de amenaza, sino de constatación: el margen de maniobra se ha agotado.
Coalición agotada por el tacticismo
La ruptura llega después de meses de desgaste acumulado. Junts acusa al Ejecutivo de “incumplimientos, mentiras y faroles”: acuerdos no ejecutados, promesas dilatadas y gestos interpretados como maniobras cosméticas. La reciente convocatoria de la ponencia sobre la ley de multirreincidencia, impulsada por la formación catalana, fue recibida como un gesto tardío y carente de credibilidad. En la lógica de Junts, empezar a cumplir no equivale a cumplir.
El problema, sin embargo, excede la relación bilateral entre el PSOE y Junts. Es un reflejo de la crisis estructural del parlamentarismo español, atrapado entre la aritmética y la desconfianza. Desde 2015, la política nacional se ha convertido en un tablero sin mayorías estables, donde cada votación se negocia como un plebiscito y cada socio potencial se comporta como un actor soberano. La fragmentación no es un accidente: es el nuevo modo de funcionamiento del sistema.
En ese contexto, la estrategia de Junts no puede interpretarse únicamente como una reacción emocional o identitaria. Es, en términos políticos, un ejercicio de maximización de poder dentro de un ecosistema sin centros gravitacionales. Al romper con el Gobierno, el partido busca reconstituir su perfil como fuerza de presión soberanista, distanciada del pragmatismo de Esquerra Republicana y del papel de socio incómodo que desempeñaba en Madrid. En otras palabras, el conflicto con Sánchez le devuelve visibilidad y coherencia ante su electorado.
Parálisis institucional
Para el gobierno, la ruptura significa la pérdida del oxígeno parlamentario necesario para legislar. Sin los siete votos de Junts, cada proyecto de ley se convierte en una negociación incierta, dependiente del azar y de la fatiga de sus aliados. En el Congreso, la aritmética es implacable: el bloque progresista ya no alcanza la mayoría efectiva. El Ejecutivo puede resistir, pero no gobernar con fluidez.
Esta situación coloca a España en una fase avanzada del síndrome de parálisis institucional que caracteriza a varias democracias europeas. El poder ejecutivo mantiene su continuidad formal, pero pierde capacidad real de iniciativa. La política se reduce a la gestión de urgencias, mientras las reformas estructurales se postergan indefinidamente. La gobernabilidad se convierte en un arte de administrar el estancamiento.
Pedro Sánchez, un político de resiliencia probada, ha sorteado crisis más agudas. Pero esta vez el desgaste es de naturaleza distinta. No se trata de una rebelión ideológica ni de una disputa puntual: es el agotamiento del mecanismo mismo que hizo posible su mayoría. Desde la investidura, el Ejecutivo ha dependido de un equilibrio precario entre la negociación constante y la desconfianza recíproca. Cuando esa lógica se erosiona, la coalición deja de ser viable incluso antes de derrumbarse formalmente.
Política del escepticismo
El tono de Nogueras resume un sentimiento más amplio: la política española se ha convertido en un espacio donde la incredulidad es la única moneda de cambio. “Yo soy muy pesimista en que este Gobierno cumpla los acuerdos”, declaró, en una frase que podría suscribir casi cualquier socio parlamentario de los últimos años. La reiteración de pactos incumplidos y compromisos diferidos ha generado un escepticismo sistémico. Cada acuerdo se percibe como un gesto transitorio, y cada concesión, como un cálculo electoral.
Esta lógica tiene efectos corrosivos sobre el tejido institucional. La cultura del pacto, que fue una de las señas de identidad de la España democrática, ha sido sustituida por la cultura del intercambio transitorio. En lugar de construir mayorías programáticas, los gobiernos ensamblan coaliciones coyunturales para cada votación. El resultado es un sistema que funciona sin horizonte, movido por impulsos de supervivencia más que por visión estratégica.
El problema de fondo no es la pluralidad, sino la ausencia de confianza. En otros países europeos con sistemas multipartidistas la fragmentación se compensa con una cultura de coalición estable y transparencia negociadora. En España, en cambio, la política se ha transformado en una sucesión de alianzas frágiles y rupturas dramáticas, donde cada socio teme ser instrumentalizado por el siguiente.
Cataluña
Para Junts, la ruptura también cumple una función interna. El partido de Carles Puigdemont busca consolidar su identidad tras años de dispersión y conflicto con Esquerra. Al romper con Sánchez, se distancia de la estrategia negociadora que ERC ha mantenido con el Gobierno central, y recupera la narrativa del agravio: Madrid como sinónimo de incumplimiento. La decisión, más que un acto de protesta, es un intento de reposicionar a Junts como voz de la coherencia soberanista en un contexto donde la independencia ya no estructura el voto, pero sigue modelando las lealtades.
La paradoja es que la política catalana se ha vuelto tan dependiente de Madrid como Madrid de los votos catalanes. El sistema se retroalimenta en un círculo de interdependencia y desconfianza. Cada ruptura genera un nuevo ciclo de negociación, y cada acuerdo, una nueva fuente de sospecha. En ese sentido, la “irreversibilidad” proclamada por Nogueras es más retórica que estructural: la política española rara vez ofrece salidas definitivas.
La oposición tampoco capitaliza plenamente la crisis. Nogueras lo resumió con una metáfora escolar: si el PSOE “suspende todos los exámenes”, el PP “repite curso”. El comentario refleja la percepción extendida de que la alternativa conservadora no ha conseguido articular una narrativa convincente más allá del desgaste del Gobierno. En un sistema fragmentado, la oposición también necesita alianzas, y el PP enfrenta el mismo dilema que el PSOE: depender de socios que no confían en él.
Esa simetría de fragilidad explica el inmovilismo general. El sistema político español se encuentra atrapado en un equilibrio negativo donde nadie puede imponer su agenda, pero todos pueden vetar la de los demás. Es un modelo que produce estabilidad formal y parálisis funcional. La democracia continúa, pero con la sensación de estar suspendida en un bucle.
El fin de los equilibrios
La ruptura con Junts no es solo un episodio más de fricción parlamentaria. Es la expresión visible de un cambio más amplio: la transición de un sistema bipartidista estable a un ecosistema de microequilibrios inestables. En ese tránsito, el poder ya no reside en las mayorías, sino en las minorías decisivas. Cada grupo pequeño se convierte en un actor capaz de condicionar el rumbo del país. Y cada gobierno se convierte en rehén de su propia necesidad de apoyo.
España, como otras democracias europeas, afronta así el dilema de la gobernabilidad en tiempos de fragmentación. Las instituciones fueron diseñadas para administrar mayorías, no para negociar incertidumbres. La ruptura entre Junts y el Gobierno no inaugura una crisis: la confirma. Lo que antes era una excepción, la ingobernabilidad, se ha convertido en el nuevo estado natural de la política.
En un sistema donde “cuando se rompe, se rompe”, como dijo Nogueras, la pregunta ya no es quién gobierna, sino cómo se gobierna sin confianza.