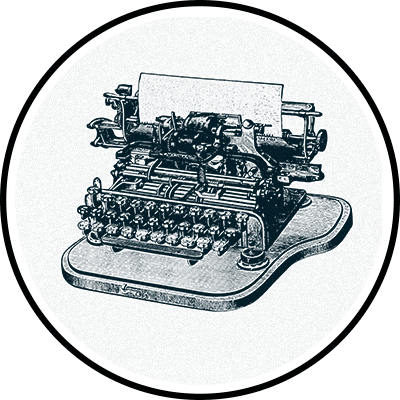La violencia política no se inicia con un disparo. Suele empezar con un insulto, un bulo, una amenaza en la bandeja de entrada. El último informe de la Unión Interparlamentaria (UIP), presentado en una conferencia de Naciones Unidas en Nueva York, ofrece una cifra que debería estremecer a cualquier demócrata: el 71% de los parlamentarios en el mundo ha sufrido violencia por parte de la ciudadanía.
El dato no describe una anomalía pasajera. Describe un clima que, como sugiere una lectura política más amplia, no es neutral: ha sido cultivado con particular eficacia por la extrema derecha contemporánea, que ha convertido la hostilidad hacia las instituciones representativas en una herramienta estratégica.
El informe, titulado “Cuando el pueblo se vuelve hostil: violencia política contra los parlamentarios”, recoge respuestas de legisladores de 85 países y estudios concretos en Argentina, Benín, Italia, Malasia y los Países Bajos. Entre el 65% y el 77% de los diputados en estos países afirma haber sufrido violencia en línea. En Argentina y Países Bajos, ocho de cada diez sostienen que la violencia ha aumentado en los últimos cinco años.
Las formas más comunes son reveladoras: insultos y lenguaje degradante, difusión de información falsa y amenazas directas. No se trata de crítica política robusta, sino de un deterioro sistemático del adversario como sujeto legítimo.
Martin Chungong, presidente de la UIP, advirtió que si el fenómeno no se controla tendrá “importantes repercusiones para las democracias”. La frase suena institucional, pero su trasfondo es más severo: la intimidación sostenida puede alterar el comportamiento de los representantes electos y, por tanto, la calidad de la deliberación pública.
Polarización y política identitaria radical
El informe identifica factores estructurales: polarización política, frustración económica, desconfianza institucional y amplificación algorítmica de la ira. Sin embargo, estos elementos no operan en el vacío. La extrema derecha ha aprendido a instrumentalizarlos.
Como señaló la diputada italiana Valentina Grippo, ya no se trata de una confrontación de ideas, sino de “una verdadera lucha entre identidades”. Esa transformación de la política programática a la política identitaria excluyente es central en la estrategia de los movimientos ultras.
El adversario deja de ser un rival democrático para convertirse en un traidor, un enemigo del pueblo o un agente de intereses oscuros. En ese marco, la intimidación pasa de ser un exceso a una consecuencia lógica.
La violencia se concentra abrumadoramente en internet. Entre el 89% y el 93% de los parlamentarios en Argentina, Italia, Malasia y Países Bajos identifican a usuarios anónimos como principales agresores en línea.
La arquitectura de plataformas como Facebook y X favorece la viralización de contenidos emocionalmente intensos. La indignación, el agravio y la humillación crean interacción que, a su vez, genera visibilidad.
La extrema derecha ha demostrado una notable pericia en este terreno. Redes de cuentas coordinadas, influencers ideológicos y comunidades digitales cerradas amplifican mensajes que presentan a los parlamentarios como parte de una élite corrupta o antinacional. El anonimato reduce el coste personal de la agresión, el algoritmo multiplica su alcance.
A ello se suma el uso creciente de contenidos ultrafalsos generados por inteligencia artificial, que permiten fabricar declaraciones o imágenes plausibles pero ficticias. La frontera entre crítica y difamación se vuelve difusa, y el daño reputacional se propaga antes de que la verificación pueda alcanzarlo.
Género y minorías, el blanco preferente
El 76% de las diputadas declara haber sufrido violencia, frente al 68% de los hombres. La brecha no es meramente cuantitativa, es cualitativa. Las mujeres son objeto de abuso sexualizado y ataques basados en su género.
Los parlamentarios pertenecientes a minorías raciales, personas con discapacidad o comunidades LGTBI afrontan niveles aún más altos de violencia on line. Esta distribución no es aleatoria. Los movimientos de extrema derecha suelen articular su discurso en torno a una noción excluyente de identidad nacional y cultural. Quienes simbolizan diversidad o cambio social se convierten en objetivos prioritarios.
La intimidación, en este contexto, cumple una doble función: castigar la disidencia y advertir a otros potenciales candidatos de los costes personales de la participación política.
Autocensura
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es el impacto conductual. Los encuestados afirman que la violencia digital sostenida afecta a su disposición a participar públicamente y a su sensación de seguridad personal. Muchos se autocensuran, evitan ciertos temas o reducen apariciones públicas.
Algunos optan por dimitir o no presentarse a la reelección. Desde una perspectiva sistémica, esto constituye una forma de selección adversa: los perfiles más vulnerables son desincentivados, mientras que los más agresivos o impermeables a la presión sobreviven.
La consecuencia es una representación menos diversa y un parlamento potencialmente menos deliberativo. La democracia se empobrece no por un golpe abrupto, sino por una sucesión de retiradas.
Responsabilidad política
El informe subraya que la violencia suele ser perpetrada por individuos y no por grupos organizados. Formalmente es cierto. Pero centrarse exclusivamente en el ejecutor individual puede oscurecer el contexto político que legitima la hostilidad.
Cuando líderes de extrema derecha describen a los parlamentos como traidores al pueblo, cuando desacreditan sistemáticamente elecciones y tribunales, cuando ridiculizan a adversarios como enemigos internos, contribuyen a un clima en el que la intimidación parece moralmente justificable.
La violencia directa puede provenir de un usuario anónimo; la narrativa que la normaliza suele emanar de tribunas visibles.
Riesgo estructural
La UIP advierte que la intimidación puede erosionar la representación democrática y debilitar los parlamentos como instituciones. La advertencia es prudente, el riesgo es profundo.
Las democracias liberales descansan en la premisa de que el desacuerdo se procesa mediante reglas compartidas y respeto básico por la legitimidad del otro. Cuando la política se redefine como guerra cultural permanente, esas premisas se resquebrajan.
La extrema derecha no es la única fuente de polarización en el mundo contemporáneo, pero ha hecho de la guerra identitaria y la deslegitimación institucional su núcleo estratégico. En ese sentido, el aumento de la violencia hacia parlamentarios no es un efecto colateral, sino una externalidad previsible de su método.
El informe insta a los líderes políticos a establecer límites claros en el discurso público aceptable y a garantizar que la intimidación no silencie voces disidentes y minoritarias. Esa apelación implica reconocer que el tono político no es neutral: configura incentivos y comportamientos.
Restaurar un mínimo de civismo no equivale a sofocar el debate. Implica distinguir entre crítica vigorosa y deshumanización. La democracia requiere conflicto, no hostilidad permanente.