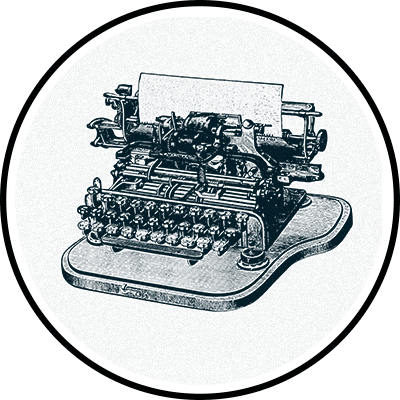En la política madrileña se ha normalizado un fenómeno que en cualquier democracia madura desataría un terremoto institucional: la banalización del dolor de miles de familias que perdieron a sus mayores en residencias durante la pandemia. Hoy, Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más allá en esa estrategia de erosión moral, al acusar de forma explícita a quienes investigan lo ocurrido de ser “cuatro frustrados que quieren vender libros”. Una frase que, más que una defensa, revela un modo de gobernar basado en la deshumanización sistemática de las víctimas y en la construcción de un relato político blindado frente a cualquier rendición de cuentas.
Desde las obras de la futura estación de Metro de Comillas, la presidenta afirmó que detrás de la polémica sólo existe “una operación política”, una especie de conspiración organizada por activistas de izquierdas y sindicalistas empeñados en, según su versión, reescribir la historia de la pandemia en Madrid. Su tesis, repetida ya como un mantra electoral, es que la crítica no proviene de expertos, familias o personal sanitario, sino de una élite resentida decidida a “retorcer el dolor de las víctimas”.
La inversión del relato
Lo que Ayuso omite (y lo hace con una frialdad que debería alarmar a cualquier europeo que observe la política española) es que el debate sobre las residencias no es un producto editorial, sino un problema humanitario y administrativo de enorme envergadura. Miles de ancianos murieron sin ser derivados a hospitales, bajo protocolos que la Comunidad de Madrid nunca ha logrado explicar de manera convincente. En lugar de abordar esa herida colectiva, la presidenta acusa a las familias de ser peones en una guerra partidista.
La narrativa que despliega busca solidificar un sentimiento de agravio entre sus bases. Pero en ese proceso, Ayuso convierte a los familiares en daños colaterales: si cuestionan la gestión, son manipulables; si reclaman justicia, son parte de un negocio; si piden explicaciones, están politizados. Se trata de un patrón muy reconocible en el populismo contemporáneo: ganar poder construyendo un enemigo interno, incluso cuando ese enemigo está formado por ciudadanos que sólo exigen dignidad para sus muertos.
Justicia como escudo retórico
Ayuso insiste en que los tribunales le han dado la razón en “143 ocasiones”, una cifra exhibida como si se tratara de una absolución total. Sin embargo, esa afirmación confunde la complejidad jurídica del caso con una supuesta exoneración moral. La justicia no ha negado el dolor de las familias ni la existencia de fallos graves en el sistema residencial; simplemente ha determinado, hasta ahora, que no encajan penalmente en las figuras que se pretendían imputar. Esa diferencia es esencial para la salud democrática. Pero Ayuso decide borrarla.
En el fondo, su estrategia revela otro principio básico del populismo institucional: convertir a los jueces en una suerte de peritos morales, usarlos como escudo cuando conviene y deslegitimarlos cuando no. La presidenta no está defendiendo su gestión; está blindando su relato.
Madrid como mito
El discurso de Ayuso culmina siempre en la misma tesis: Madrid fue la región que “alertó de la pandemia”, la que actuó antes que el Gobierno central y la que salvó vidas frente a un Ejecutivo estatal ausente. Esta afirmación, convertida en un dogma mediático por su entorno político, choca con el testimonio de profesionales, asociaciones de geriatras, personal de residencias y familiares que han descrito una realidad muy diferente: caos, descoordinación, protocolos confusos, crueles, y un sistema residencial saturado y desbordado.
La insistencia en este relato no solo busca rédito político inmediato; también pretende fijar en la memoria colectiva una versión heroica de su liderazgo. El problema es que, en la construcción de ese mito, las víctimas se vuelven irrelevantes. O peor aún: un obstáculo.
Peligro para la democracia española
Las declaraciones de Ayuso no son un episodio aislado. Forman parte de una estrategia más amplia de erosión de la empatía pública, donde la crítica legítima se descalifica mediante el insulto, la conspiración y la burla. Ese estilo político ha permitido a la presidenta construir una base electoral sólida, pero también ha degradado el debate público hasta niveles preocupantes.
En una comunidad donde miles de familias siguen esperando una explicación, escuchar a la presidenta descalificar su dolor como “un negocio” constituye un recordatorio duro: cuando el poder renuncia a la compasión, pierde algo más que legitimidad democrática, pierde humanidad.
Ayuso y Trump, manual compartido del populismo del desprecio
La ofensiva discursiva de Isabel Díaz Ayuso frente a las víctimas de las residencias no es un fenómeno aislado ni estrictamente español. En realidad, encaja en un patrón político global cuyo referente más reconocible es Donald Trump. Ambos dirigentes comparten una estrategia que combina negación de la responsabilidad, construcción de enemigos imaginarios y agresividad retórica para blindar su liderazgo ante cualquier escrutinio público.
Ambos líderes politizan el sufrimiento ajeno mientras denuncian que otros lo politizan. Es una estrategia de inversión moral: se apropian del dolor colectivo para convertirlo en un argumento identitario, y acusan de manipulación precisamente a quienes buscan respuestas.
Trump hace uso recurrente de fallos judiciales para afirmar que está “totalmente exonerado” incluso cuando las sentencias no lo absuelven moralmente. Ayuso reproduce ese esquema al exhibir “143 resoluciones judiciales” como prueba de una supuesta gestión impecable.
En ambos casos, la justicia se convierte no en un contrapeso institucional, sino en un arma retórica: se acata cuando sirve como escudo, se cuestiona cuando amenaza la narrativa. Este uso interesado de la legalidad erosiona la comprensión pública de lo que realmente dicen los tribunales.
Ayuso, al igual que Trump, ha transformado el insulto en una herramienta política legítima. Lo que en otros gobiernos sería un desliz que obligaría a rectificar, en su caso se convierte en una demostración de autenticidad y fuerza. Ambos líderes han descubierto que, para ciertos sectores, la agresividad no debilita; fortalece.
Ese estilo genera una burbuja de inmunidad política: cuanto más polémicas desatan, más se refuerza su base, que interpreta cualquier crítica como un ataque del “sistema”. Es la lógica de la posverdad llevada a su extremo, donde la grosería se confunde con sinceridad y la impunidad con valentía.