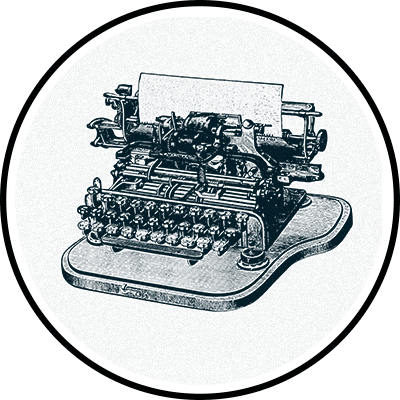La devastadora dana que arrasó Valencia en octubre de 2024 dejó tras de sí más que víctimas, destrozos materiales y un paisaje urbano bajo el agua. También desencadenó una tormenta paralela, invisible pero no menos dañina: una avalancha de bulos y desinformación que distorsionó la percepción pública de la tragedia, entorpeció la respuesta institucional y reforzó la creciente desconfianza hacia las autoridades.
Un reciente estudio liderado por Germán Llorca-Abad, de la Universitat Politècnica de València, y Alberto E. López Carrión, de la Universidad Internacional de Valencia, confirma lo que muchos sospechaban: tres de cada cuatro noticias falsas difundidas durante las semanas posteriores a la catástrofe no fueron meros errores o rumores, sino falsificaciones deliberadas diseñadas para engañar. Y en torno al 75% circularon en redes sociales como X, Instagram y WhatsApp, ecosistemas donde la viralidad prima sobre la veracidad.
Anatomía de un bulo
La desinformación adoptó múltiples formas. Algunas narrativas apelaban a la emoción más cruda: indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones. Una de las falsedades más difundidas sostenía que cientos de cadáveres yacían en coches sumergidos en el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia. La imagen provocó alarma nacional. Otras historias culpaban al Gobierno de haber destruido presas “del franquismo” o acusaban a la agencia meteorológica AEMET de ocultar datos sobre las lluvias.
Más inquietante aún fue comprobar que casi un tercio de estas falsedades no nacieron en foros oscuros ni en cuentas anónimas, sino en entornos periodísticos profesionales. El hallazgo cuestiona la eficacia de los filtros editoriales en contextos de crisis, cuando la presión por publicar rápido se combina con la demanda de historias impactantes.
Política de la desconfianza
Uno de los hallazgos más innovadores del estudio es la identificación del “diagonalismo”, una estrategia comunicativa que combina consignas de extrema derecha con mensajes tradicionalmente asociados a la izquierda, como la crítica a las élites o a las instituciones públicas. El objetivo: ensanchar el alcance de la desinformación conectando con malestares diversos y aparentemente contradictorios.
Durante la dana, esta táctica se tradujo en ataques simultáneos al Gobierno central, a organismos científicos y a ONG humanitarias como Cáritas o Cruz Roja. La mezcla fue eficaz: logró atraer tanto a sectores desencantados con la política como a conspiracionistas convencidos. El resultado fue un descrédito generalizado de las instituciones en pleno momento de emergencia.
Algoritmos que amplifican el caos
El ecosistema digital amplificó esta tormenta informativa. Los algoritmos de plataformas como TikTok o Instagram priorizan la viralidad: los contenidos que generan más interacción (y, por tanto más beneficios publicitarios) no son los más precisos, sino los más emocionales. La indignación y el miedo, sentimientos que abundaban en los bulos de la dana, encontraron así un canal privilegiado para expandirse a toda velocidad.
El contraste con los esfuerzos institucionales fue evidente. El Gobierno activó cuentas oficiales en redes sociales para desmentir rumores, pero lo hizo tarde y con un alcance limitado frente al tsunami de falsedades.
Desinformación como riesgo sistémico
Los investigadores son claros: combatir los bulos no es solo una cuestión de verdad, sino de salud pública y cohesión social. En una catástrofe, la propagación de falsedades retrasó evacuaciones, minar la confianza en las autoridades y polarizó aún más a una sociedad ya fragmentada. Como advierten Llorca-Abad y López Carrión, “si no se actúa con decisión, la próxima emergencia no solo será climática, sino también informativa”.
Las recomendaciones apuntan a tres frentes: reforzar la alfabetización mediática de la ciudadanía, agilizar los protocolos institucionales de comunicación en emergencias y exigir mayor responsabilidad a las plataformas tecnológicas. La lección es obvia: las catástrofes naturales ya no se libran solo en el terreno físico, sino también en el terreno informativo.
Una advertencia más amplia
El caso valenciano encaja en una tendencia global. De los incendios en Australia a los huracanes en Estados Unidos, los desastres naturales han venido acompañados de desinformación viral que complica la gestión de crisis. La convergencia entre populismo, algoritmos digitales y crisis climáticas está creando un ecosistema donde cada catástrofe se convierte en campo de batalla político y cultural.
En Valencia, la dana arrastró coches, árboles y vidas. Pero también arrastró certezas sobre la capacidad del sistema informativo para filtrar la verdad. Lo preocupante no es solo el episodio puntual, sino el precedente: en un mundo cada vez más expuesto a emergencias climáticas, cada tormenta puede ser también un ensayo general de la próxima tormenta de desinformación.