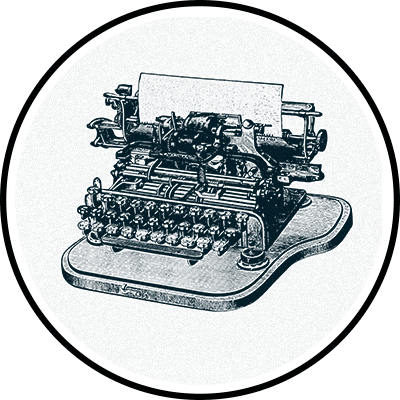En la historia de la política pública estadounidense, pocas instituciones han tenido un impacto tan silencioso y profundo en la reducción de la exclusión económica como el Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés). Creado en 1994 y operando bajo el Departamento del Tesoro, este fondo ha movilizado miles de millones de dólares para comunidades tradicionalmente marginadas: pequeños empresarios en zonas rurales, propietarios de vivienda en barrios de mayoría minoritaria y comunidades excluidas del crédito convencional en zonas urbanas y remotas.
Hoy, sin embargo, el CDFI se enfrenta a una amenaza existencial: Donald Trump ha despedido a todo su personal profesional y suspendido múltiples programas, una medida que trasciende la simple reorganización administrativa y altera profundamente la relación entre el Estado, las finanzas y la inclusión social.
Este retroceso marca una ruptura con décadas de consenso bipartidista: la inversión pública focalizada en finanzas comunitarias ha sido reconocida como una de las formas más eficaces de reducir la desigualdad y fortalecer la economía local. La desaparición de esta red no solo afectará a los beneficiarios inmediatos, privados de acceso al crédito, sino también al sistema de creación de empleo, riqueza y crecimiento regional que ha dependido silenciosamente de ella durante años.
El impacto del CDFI es cuantificable. En la última década, las entidades certificadas han incrementado significativamente sus activos y préstamos, con financiaciones que superaron los 67.000 millones de dólares solo entre 2018 y 2022. Los activos del sector alcanzaron más de 450.000 millones de dólares, casi triplicando su tamaño en cinco años. El efecto en la vida real es tangible: se estima que estas instituciones han proporcionado más de 124.000 millones de dólares en financiación, creado o preservado más de tres millones de unidades de vivienda y respaldado 3,4 millones de empleos. A nivel estatal, por ejemplo, las CDFI de Michigan canalizaron 6.300 millones de dólares en préstamos, generando o preservando más de 2.300 empleos, con el 72% de las nuevas viviendas calificadas como asequibles. Estas cifras reflejan que cada dólar público movilizado por el CDFI activa aproximadamente ocho dólares de inversión privada, multiplicando su impacto en las comunidades.
Durante años, el CDFI ha sido un ejemplo de cooperación política. Desde su creación bajo Clinton, su actividad contó con amplio apoyo bipartidista, incluido de sectores conservadores que reconocían que facilitar crédito a comunidades desatendidas era una política económica sensata. Sin embargo, la decisión de Trump de despedir a más de cien empleados y paralizar once programas esenciales refleja un cambio radical. La explicación oficial, que se alinea con “las prioridades del presidente”, deja claro que se trata de una decisión ideológica, con implicaciones que van más allá de la gestión administrativa: pone en cuestión la neutralidad del crédito y la continuidad de un sistema que ha demostrado su eficacia.
El riesgo económico es inmediato y tangible. Las pequeñas empresas en áreas de bajos ingresos afrontan barreras duales: impuestos más altos o ausencia de financiación. Si el CDFI desaparece, los bancos tradicionales no llenarán ese vacío, lo que amplificará la exclusión financiera. Estudios recientes muestran que la presencia de bancos y cooperativas comunitarias mejora el consumo y los ingresos de los hogares en zonas desatendidas, lo que subraya que el acceso al crédito no es solo un beneficio individual, sino un motor de crecimiento macroeconómico.
El momento de esta crisis estructural no podría ser peor. Tras la pandemia, las tasas de aprobación de préstamos a pequeñas empresas han caído a niveles mínimos, mientras que el desempleo entre la población negra supera el 7%. La retirada de un soporte financiero probado amenaza con revertir décadas de avances en equidad económica y desarrollo local, profundizando la desigualdad regional y racial.
En perspectiva internacional, muchos países han replicado modelos similares para movilizar capital público hacia la inversión privada en comunidades desatendidas, desde microfinanzas en Asia y América Latina hasta agencias nacionales de desarrollo comunitario en Europa. La retirada de Estados Unidos de esta estrategia deja al país rezagado frente a economías donde la inclusión financiera es un pilar del crecimiento sostenible, no un añadido discrecional.
La decisión de la Administración Trump de desmantelar la infraestructura del CDFI revela la relación entre política y economía: mientras la ideología prioriza la reducción del tamaño del Estado y favorece la desregulación, la realidad muestra que las finanzas inclusivas requieren persistencia, redes y confianza. El mensaje es explícito: el acceso al crédito ahora depende de la coyuntura política, no de un principio de justicia económica. Paradójicamente, muchas de las comunidades que dependen de este sistema están representadas por legisladores de la misma administración que lo debilita, un hecho que convierte esta medida en un daño colateral de un cambio ideológico más amplio.
Si la política actual permanece, es probable que los préstamos del CDFI se contraigan, aumentando los costos financieros de los negocios y de la vivienda en áreas vulnerables y profundizando la desigualdad.
El CDFI ha demostrado que el crecimiento inclusivo no depende únicamente de recortes fiscales o desregulación para los más ricos. Su eficacia radica en fortalecer economías locales, respaldar pequeñas empresas, garantizar vivienda asequible y generar empleo. Perder este instrumento no será solo una pérdida para las comunidades directamente afectadas, sino para toda la economía estadounidense, porque la prosperidad concentrada es inestable y la exclusión financiera sistemática limita el crecimiento a largo plazo.