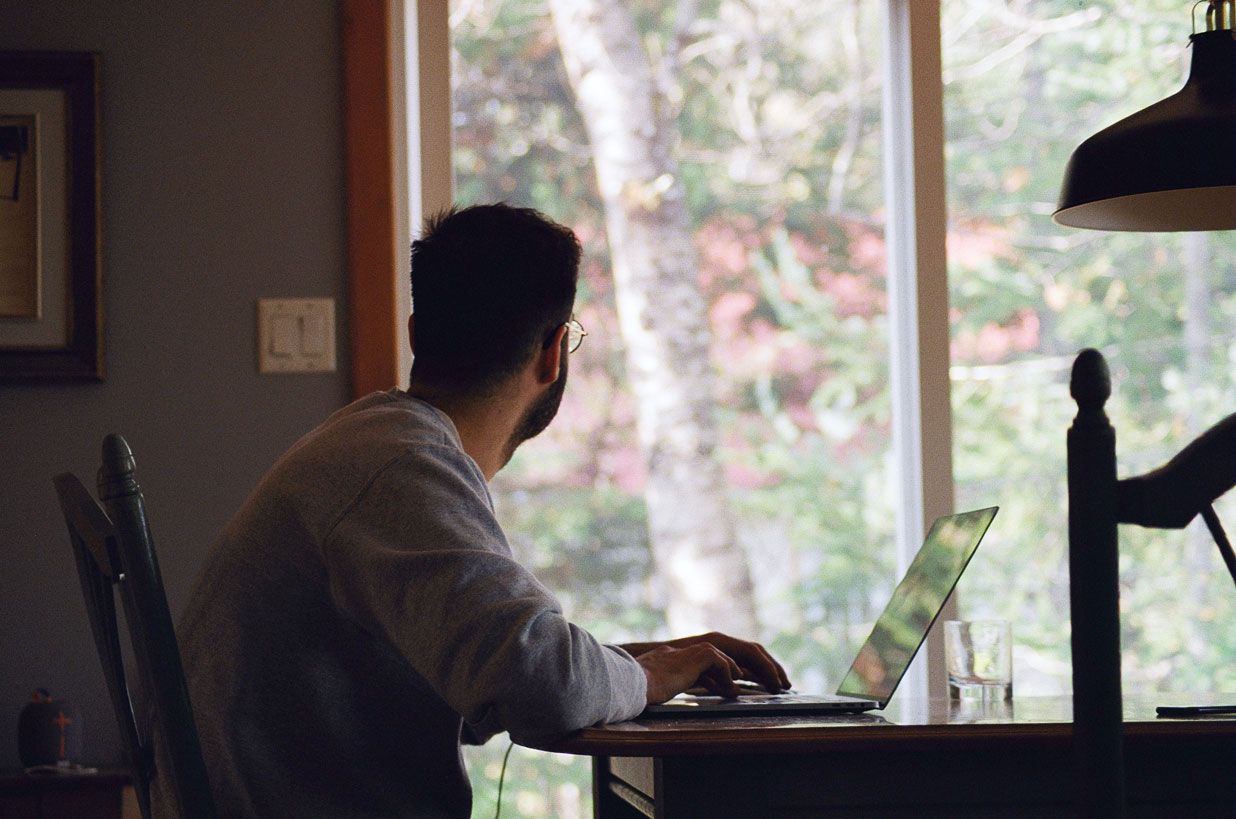En el último ciclo, la conversación política española ha pivotado desde el eje socioeconómico hacia un eje securitario–identitario. No es un desplazamiento espontáneo: responde a una estrategia de agenda sostenida por actores partidistas, amplificada por entornos mediáticos y algoritmos de recomendación, y facilitada por la fatiga institucional tras años de crisis encadenadas. El resultado es un campo de juego que penaliza la deliberación sobre políticas de bienestar y premia relatos de amenaza, urgencia y excepcionalidad. Este artículo analiza las palancas de esa politización del miedo, sus incentivos y sus efectos sobre la gobernabilidad y la calidad del debate democrático.
Un cambio de marco que no es neutral
El paso del marco distributivo al marco securitario altera prioridades, tiempos y métricas del debate público. En el primero, la discusión se articula en torno a presupuestos, evaluación de impacto, coberturas y costes de oportunidad; en el segundo, manda la percepción de riesgo, la resolución rápida y la señal simbólica. Quien logra imponer el segundo marco condiciona la conversación incluso cuando no gobierna.
Tres herramientas han sido decisivas: la selección temática —sobrerrepresentación de episodios de delito, conflicto en el espacio público o tensiones territoriales, independientemente de su incidencia real— para fijar un clima de excepcionalidad; la indexación mediática —jerarquización de aperturas informativas y tertulias en torno a señales de alarma que requieren “mano dura”, desplazando piezas de mayor complejidad (vivienda asequible, listas de espera, cuidados)—; y la amplificación algorítmica —contenidos de alta fricción emocional (miedo, agravio, castigo) obtienen mayor distribución orgánica, reforzando sesgos de disponibilidad y confirmación.
Este cambio de marco produce un efecto tijera: eleva el umbral de atención a temas culturales e identitarios y a la vez reduce el espacio para la política evaluable. La conversación se vuelve punitivo–simbólica y decrece la tolerancia al matiz.
Incentivos electorales y arquitectura institucional
La política del miedo no surge solo de la comunicación: tiene lógica electoral y parlamentaria. En primer lugar, un actor especializado en retórica de orden y amenaza empuja al resto del bloque a no perder credibilidad en ese terreno. Se produce un desplazamiento del centro del bloque hacia posiciones más duras, aunque la mediana social no se haya movido en la misma proporción. En segundo lugar, con parlamentos fragmentados, la visibilidad se convierte en moneda. Las recompensas a la diferenciación incentivan posiciones maximalistas y una comunicación orientada a choques que generen clip y marquen agenda. Y, finalmente, gobernanza multinivel y conflicto territorial conviven: la interdependencia Estado-CCAA-municipios abre ventanas para el reproche cruzado. La disputa no es solo sobre qué se decide, sino sobre quién decide, lo cual resulta terreno fértil para la politización identitaria.
El resultado es un equilibrio de Nash subóptimo: todos compiten por el marco securitario aun cuando el bienestar de sus electores depende de políticas estructurales (vivienda, salarios, energía, cuidados) que requieren tiempo, pactos y recursos.
De la percepción a la política — tres mecanismos operativos
La securitización de la inmigración convierte casos singulares, reales o exagerados, en tipos ideales que operan como atajos cognitivos. La narrativa asocia presión migratoria con inseguridad, competencia por recursos y amenaza a valores. Aunque los datos agregados no sostengan una correlación robusta, el sesgo de disponibilidad opera: un vídeo viral vale más que un informe trimestral. Esto desplaza el debate de gestión (acogida, empleo, integración, vivienda) a contención (fronteras, expulsiones, endurecimiento penal).
En segundo lugar, la demanda de medidas punitivas y de “autoridad” actúa como prueba de fuego interna en el bloque de la derecha y como trampa para el adversario: si responde con matices garantistas, es acusado de laxitud; si endurece posiciones, valida el marco contrario. El resultado es legislación reactiva, poco evaluada, con incentivos a sobrerregular.
Y por último, se rebautiza el campo educativo y cultural como dispositivo de adoctrinamiento. Esto simplifica una discusión compleja (currículos, desigualdades de origen, segregación escolar) en un pleito binario sobre “valores”. El efecto es doble: se moviliza electorado y se deslegitima el conocimiento experto como “parte del problema”.
Qué hace vulnerable a la agenda social
Hay cuellos de botella que erosionan la capacidad de persuasión de una agenda centrada en bienestar. La temporalidad es uno: los beneficios de las políticas sociales (vivienda, cuidados, salud mental, transición energética) son diferidos; la alarma securitaria es inmediata. Otro es la complejidad: explicar diseños institucionales (regulación del alquiler, fiscalidad progresiva efectiva, reforma de empleo juvenil) exige más atención que un eslogan de orden. También pesa la desigualdad territorial: la experiencia de servicios públicos varía por comunidad y ciudad; los agravios comparativos son fácilmente narrables. Y, por último, la fatiga informativa: tras años de shocks encadenados, el público adopta heurísticos simples; quien provee un diagnóstico emocionalmente claro gana segundos valiosos.
Qué funciona frente al marco del miedo
No se trata de replicar emociones sino de reconfigurar incentivos y volver medible lo que importa. Algunas lecciones que conviene tener en cuenta: definir pocas metas verificables —alquiler asequible, tiempos de espera, empleo estable— y publicarlas con series y fechas de entrega. Menos relato generalista, más hitos. El ciudadano evalúa por interacciones concretas: inscripción en guardería, cita en atención primaria, acceso a bono de alquiler. Simplificar trámites y reducir fricciones produce percepciones de protección tangible que compiten con el marco de amenaza. La tarea también requiere alianzas de implementación: la narrativa del miedo se nutre de promesas de mano dura; la agenda social requiere capacidad estatal. Convenios interadministrativos, estándares mínimos y evaluación independiente reducen la brecha entre anuncio y resultado. Además, cuando un hecho conmociona la agenda, responder con un protocolo que combine hechos verificados en ventanas temporales claras, medidas inmediatas proporcionales y una ruta estructural (prevención, recursos, coordinación) evita ambos extremos: la negación del problema o la sobrerreacción punitiva. Por último, separar seguridad de punitivismo: seguridad es también iluminación, mediación comunitaria, urbanismo, salud mental, empleo juvenil, igualdad. La seguridad humana no es un lema; es una cartera de políticas con presupuesto, responsables y evaluación.
Medios, plataformas y gobernanza del ruido
La arquitectura de tertulia actual prioriza la presencia en espacios que admitan datos y contradicción. Cada comparecencia debe tener mensaje verificable y dato ancla para evitar la trampa del clip. Hay que combinar piezas de explicación atemporal (cómo se fija el alquiler de referencia, qué impacto tiene una deducción fiscal) con equipos de reacción para casos de alto volumen emocional. En relación con las plataformas digitales, promover acuerdos de transparencia sobre sistemas de recomendación en contenidos cívicos y protocolos de contexto para episodios virales se convierte en infraestructura cívica. Es imprescindible la alfabetización cívica, no como campaña ocasional, sino como infraestructura permanente (escuela, medios públicos, bibliotecas, asociaciones).
Gobernabilidad y costes de la espiral punitiva
La normalización del excepcionalismo tiene efectos de segunda ronda: legislación expansiva de emergencia que endurece el código penal sin evaluación ex ante y complica su revisión posterior; desplazamiento presupuestario hacia partidas de control que comen margen para inversión social sin incidencia demostrada en causas estructurales; desinstitucionalización del asesoramiento experto: cuando el conocimiento técnico es tratado como “posicionamiento”, se reduce la calidad del policy-making. La consecuencia es una paradoja: se promete orden pero se obtienen políticas más volátiles y menos eficaces, con mayor litigiosidad y rotación regulatoria.