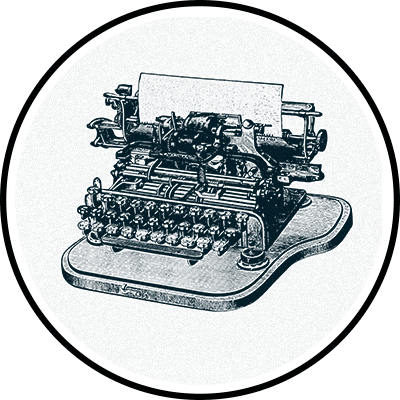La justicia se legitima con luz. Por eso sorprende que el buscador público a las sentencias del CENDOJ obligue, desde ahora, a resolver un CAPTCHA antes de acceder a resoluciones, bloqueando de facto el uso de agentes de IA para tareas razonables como localizar y resumir doctrina relevante. El candado no es teoría: el propio flujo del buscador lanza el formulario con verificación humana.
La base jurídica para que esté abierta es clara. El artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual excluye expresamente de protección "las resoluciones de los órganos jurisdiccionales" y los actos de los poderes públicos. La jurisprudencia es bien público; la privacidad se protege con la anonimización, no con barreras a máquina. La jurisprudencia que allí encontramos, se paga del bolsillo de todos los ciudadanos.
A ello se suma la Directiva (UE) 2019/1024, sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, que establece el principio de open by design and by default y exige condiciones objetivas, proporcionadas y no discriminatorias para impedir la reutilización, así como arreglos prácticos que faciliten la búsqueda y el acceso en formatos legibles por máquina (arts. 7–9). Su transposición en España se efectuó mediante el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, que modifica la Ley 37/2007 para incorporar la Directiva 2019/1024, reforzando la apertura por defecto y las licencias abiertas.
Tampoco es nuevo ese entusiasmo por el candado. En 2010, el CGPJ aprobó el Reglamento 3/2010 para ordenar la reutilización de sentencias. Un año después, el Tribunal Supremo anuló el acuerdo por falta de competencia y por los riesgos de crear un monopolio de reutilización. Doctrina que el propio CGPJ reconoce en su informe de efectos.
Mientras aquí se sospecha de la automatización, Francia publica cientos de miles de decisiones pseudonimizadas en Judilibre con API pública; Reino Unido opera Find Case Law con API y un marco de computational analysis sin tasas; Estonia adopta ECLI y políticas de datos que facilitan la búsqueda y la cita. Es decir: abrir, documentar, limitar por tráfico y licencia, no por puertas giratorias. Está claro, se suma al escándalo de la “formación” de opositantes y a las clases dadas en universidades y escuelas patrocinadas por los “grandes clientes” de la Justicia.
La primera, pues, de las razones del tapón, es la economía circular de las sentencias que tiene España. La cadena de valor lleva décadas funcionando como un circuito: el CENDOJ suministra la materia prima (resoluciones) que, una vez pseudonimizadas, alimentan a las grandes editoriales jurídicas; estas añaden sistematización, comentarios y abstracts elaborados por magistrados y ex-magistrados, y venden suscripciones a todos los operadores jurídicos. A su alrededor prospera un mercado de "iluminación" doctrinal: magistrados, ex-magistrados y "juristas de reconocido prestigio" elaboran notas y síntesis de resoluciones (propias o ajenas), lo que plantea preguntas obvias sobre incentivos y conflictos de interés, como pueden ser la publicación de sus libros por las mismas editoriales para las que trabajan.
El derecho comparado demuestra que puede coexistir negocio editorial con acceso primario abierto, pero exige reglas claras de transparencia (declaración de actividades, independencia de criterios, trazabilidad de fuentes, licencias públicas) y ausencia de barreras técnicas al bien común: la jurisprudencia.
La segunda razón es que su buscador no es inocente. El orden en que el CENDOJ muestra los resultados condiciona lo que el profesional encuentra y, por tanto, lo que cita. La presentación prioriza determinados órganos, formatos y metadatos; y la caja de herramientas para ordenar (por fecha, órgano, relevancia reproducible) es limitada y poco documentada. Cuando el criterio de ranking es opaco, el sistema empuja a que "exista" lo que sube y a que desaparezca lo que queda en páginas interiores. Publicar los factores de ordenación, ofrecer API con filtros auditables y permitir exportar listados con ECLI y metadatos completos reduciría ese sesgo estructural y devolvería neutralidad al buscador.
El contraste interno agrava la incoherencia: las sentencias del Tribunal Constitucional se consultan y descargan con enlaces al BOE (incluido XML) sin el cerrojo anti-robot. ¿Por qué el estándar de acceso para el TC vale y para el resto no?.
El miedo real no es a los “bots”, y esto es la tercera razón, sino a la auditoría a escala: que modelos IA y agentes expongan vaivenes jurisprudenciales y trato asimétrico.
La respuesta institucional correcta no es un CAPTCHA, sino política de acceso proporcional: API oficial con claves, rate limits, registro de agentes, fair use profesional y, sí, defensa contra scraping masivo depredador. Todo ello compatible con anonimización reforzada y con la doctrina del Supremo sobre reutilización.
Un poder judicial que confía en su jurisprudencia no teme a los datos. Que España escoja luz con reglas amplias y suficientes, como hacen nuestros vecinos, u opacidad por miedo dirá mucho de su ambición de un Estado digital.