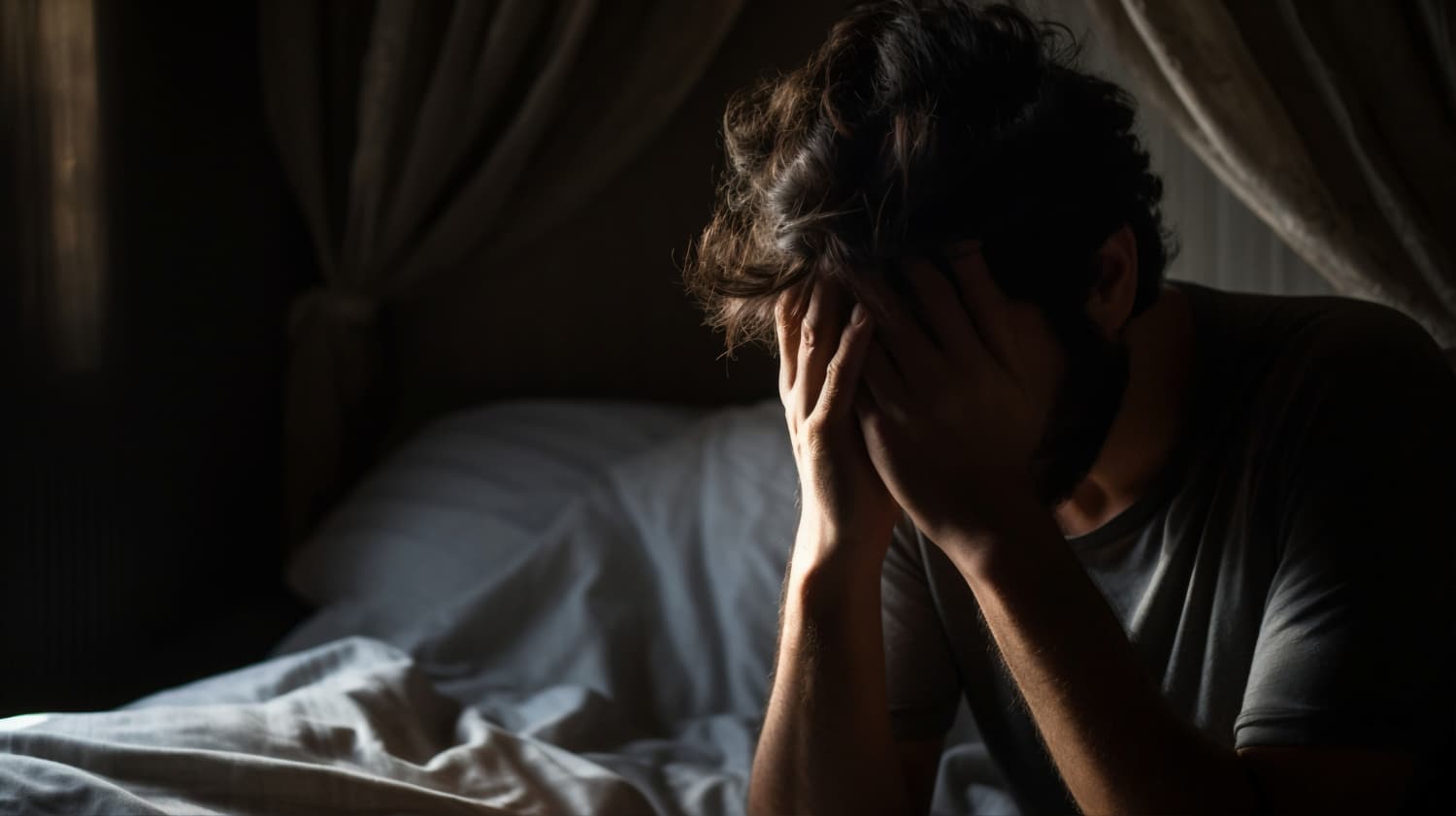España presume de un estilo de vida mediterráneo: buena comida, vida social intensa, horarios relajados. Pero en la parrilla televisiva este “relajamiento” adopta una forma curiosa y costosa: el prime time (la franja de máxima audiencia) empieza a las 22.45 o incluso a las 23.00 horas, mucho más tarde que en cualquier otro país europeo. Lo que en apariencia es una cuestión de costumbre cultural está empezando a verse como un problema de salud pública de primer orden.
Programas de gran audiencia, como “Supervivientes”, “Master Chef” o el “Gran Prix”, por citar algunos, empiezan a emitirse cerca de las once de la noche y terminan a las 2 de la madrugada, lo que limita las horas de sueño a 4 o 5, lo cual va totalmente en contra de las recomendaciones mínimas de la medicina.
España, anomalía europea
En Francia o Alemania, el plato fuerte de la televisión empieza a las 20.15. En el Reino Unido, alrededor de las 21.00. En España, sin embargo, los programas de mayor audiencia (series y concursos, principalmente, no arrancan hasta que en otros países la gente ya se ha ido a acostar. El resultado: millones de espectadores se van a dormir en las primeras horas de la madrugada, una rutina que se prolonga a lo largo de los días laborables.
El desfase no es anecdótico. Según la OCDE, los españoles duermen, de media, casi una hora menos que los ciudadanos de sus vecinos europeos. Y el consumo de televisión nocturna es uno de los factores determinantes de ese déficit.
Cronobiología contra costumbre
La ciencia del sueño es inequívoca: el organismo humano está diseñado para sincronizarse con la luz solar. Dormir poco o dormir tarde desajusta los ritmos circadianos, altera la producción de melatonina y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión y deterioro cognitivo. La Organización Mundial de la Salud considera la falta crónica de sueño como un factor de riesgo comparable al sedentarismo.
En España, donde las jornadas laborales se alargan hasta bien entrada la tarde y el tiempo de ocio se concentra en la noche, la televisión se convierte en un amplificador de este círculo vicioso. Cuando los programas estrella terminan a las 2 de la madrugada, millones de espectadores se enfrentan al dilema entre sueño o entretenimiento, y la salud suele perder la batalla.
La economía de la audiencia
La explicación a por qué persisten estos horarios asesinos se encuentra en la lógica de la industria televisiva. Los anunciantes quieren situar sus productos en el momento de máxima concentración de espectadores, y en España eso ocurre tarde, después de la cena. Las cadenas, atrapadas en una competencia feroz por cuotas de pantalla, empujan sus programas cada vez más hacia la medianoche para retener al público. De ahí que espacios como “El Hormiguero”, “First Dates” o ”La Revuelta” terminan pasadas las 23 horas para intentar provocar un efecto arrastre hacia el programa estrella.
El retraso se retroalimenta: como el prime time empieza tarde, los españoles cenan tarde; y como cenan tarde, consumen televisión tarde. Un círculo cultural convertido en hábito económico.
Cicatrices en la salud
La medicina del sueño no es una disciplina marginal: es uno de los campos más activos de la investigación en salud pública. Y sus conclusiones son claras: retrasar el descanso de forma sistemática acarrea un deterioro profundo en el organismo.
El déficit crónico de sueño altera el equilibrio hormonal. Aumenta la grelina (la “hormona del hambre”) y reduce la leptina (la que produce sensación de saciedad). Resultado: mayor riesgo de obesidad. El reloj biológico también regula la secreción de insulina; quienes duermen poco presentan resistencia a esta hormona, un camino directo hacia la diabetes tipo 2.
El corazón tampoco sale indemne. Dormir menos de siete horas por noche se asocia a un 20% más de riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. El sueño insuficiente eleva la presión arterial, favorece la inflamación sistémica y deteriora la capacidad de recuperación del sistema cardiovascular.
En el terreno mental, los efectos son igualmente contundentes. La privación de sueño está vinculada a mayores tasas de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo precoz. La falta de descanso afecta la memoria, la capacidad de aprendizaje y la regulación emocional.
España, que se enorgullece de su dieta mediterránea y de sus índices de esperanza de vida, convive así con una contradicción: prolonga un hábito televisivo que erosiona silenciosamente los mismos pilares de su salud pública. La televisión nocturna, más que entretenimiento, funciona como un laboratorio de privación de sueño a escala nacional.
Elevados costes económicos
El desfase horario español no solo se refleja en bostezos en la oficina: es un lastre para la economía. Un informe del think tank Rand Europe estimó que la falta de sueño le cuesta a España hasta 2% del PIB anual en pérdidas de productividad. La cifra no es trivial: equivale a cerca de 30.000 de millones de euros.
Los mecanismos son sencillos. Dormir poco reduce la concentración, enlentece la toma de decisiones y aumenta los errores laborales. La fatiga se traduce en más bajas médicas, absentismo y menor eficiencia en sectores que requieren precisión, desde la medicina hasta la industria manufacturera.
A esto se suma la presión sobre el sistema sanitario. La falta de sueño y sus consecuencias (obesidad, hipertensión, diabetes) elevan los costes en atención primaria, fármacos y hospitalizaciones. El Instituto Nacional de Estadística cifra en casi un 15% el gasto sanitario atribuible a enfermedades vinculadas a hábitos de vida no saludables; entre ellos, el sueño insuficiente empieza a ganar protagonismo.
Hay, además, un impacto generacional. España presume de ser un país atractivo para el talento internacional, pero sus ritmos laborales y televisivos dificultan la integración de profesionales extranjeros acostumbrados a horarios más tempranos. El “reloj español” funciona como una barrera invisible a la competitividad global.
En otras palabras, mantener el inicio prime time en torno a las once de la noche no es gratis. Es una política cultural con una factura económica acumulada.
Difícil cambio de hábitos
Gobiernos de distinto signo han estudiado promover horarios más racionales, con propuestas para adelantar la jornada laboral y sincronizar los horarios con Europa. Sin embargo, la televisión sigue siendo el gran obstáculo. Ninguna cadena quiere asumir el coste de mover su prime time una hora antes si la competencia no lo hace.
La resistencia cultural tampoco ayuda: para muchos españoles, el ocio nocturno forma parte de su identidad nacional. Cambiarlo exige no solo decretos, sino una transformación de la oferta laboral, educativa y de ocio.
La paradoja es que España, que aspira a estar en la vanguardia de la salud pública y de la productividad europea, sigue presa de un hábito televisivo que mina sus propios objetivos. En un país donde el prime time empieza cuando en Berlín o París la mayoría ya duerme, la batalla por el sueño es, en realidad, una batalla por la modernización.
La cuestión ya no es solo si España debe acostarse antes, sino si puede permitirse seguir acostándose tan tarde.