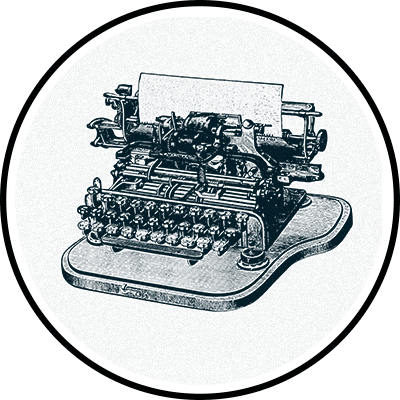Hay un territorio donde la violencia contra las mujeres no necesita calles oscuras, agresores físicos ni escondites urbanos. Es un territorio que no aparece en mapas, pero que tiene fronteras expansivas y una densidad poblacional de miles de millones: el espacio digital. Allí, donde las plataformas prometieron democratizar la voz y el acceso al conocimiento, se ha expandido un ecosistema que reproduce y amplifica los peores mecanismos de control patriarcal. Y lo hace en tiempo real, a escala global y con un anonimato que protege al agresor y expone sin límites a la víctima. La ironía es tan brutal como evidente: la violencia digital contra las mujeres es hoy una de las formas más extendidas, invisibles y devastadoras de violencia de género.
De México a Ecuador, pasando por Colombia, organismos multilaterales han decidido colocar esta realidad en el centro de la conversación pública. En el marco de la campaña internacional ÚNETE, ONU Mujeres lanzó en la región la iniciativa “Es real, #EsViolenciaDigital”, una intervención comunicativa que intenta romper la barrera psicológica que aún lleva a muchos a considerar que lo que ocurre en las pantallas no tiene consecuencias fuera de ellas. El diagnóstico, sin embargo, no deja lugar a dudas: la violencia digital produce daños físicos, emocionales, económicos y sociales, y algunos de ellos son irreversibles.
La campaña se apoya en testimonios de artistas y supervivientes, y se dirige por igual a gobiernos, corporaciones y ciudadanía. La premisa es simple y contundente: si el espacio digital se ha convertido en una extensión de la vida social y política, entonces la violencia digital es violencia real, con impactos reales y perpetradores reales. Como señaló Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en México, la red no solo reproduce las violencias históricas del mundo físico, sino que las amplifica y las acelera. Una filtración de imágenes íntimas, un chantaje, un ataque coordinado o un comentario deshumanizante pueden multiplicarse por millones de pantallas en cuestión de minutos. No se trata de golpes visibles, pero sí de heridas profundas que reconfiguran identidades, carreras, redes familiares y proyectos vitales.
Las cifras explican la magnitud del fenómeno. A nivel global, la mayoría de las mujeres han sido testigos directos de violencia digital contra otras mujeres, y una de cada dos ha vivido en carne propia agresiones, acoso o amenazas. Las adolescentes enfrentan su primer ataque entre los 14 y los 16 años, una edad en la que la identidad aún es frágil y altamente maleable. Más inquietante aún es el dato que revela que el 95% de los deepfakes sexuales en internet representan a mujeres, una cifra que describe con precisión cómo la tecnología ha terminado reforzando la cosificación: cuerpos manipulables y sin consentimiento, expuestos para consumo público.
La voz de las supervivientes dota de materia humana a estas estadísticas. La cantante Ximena Sariñana describe el torrente diario de acoso, amenazas y fotografías no solicitadas. La actriz y activista Eréndira Ibarra recuerda el miedo real por ella y por su familia tras recibir amenazas explícitas. Ambas coinciden en que el arte y la comunidad se han convertido en estrategias de resistencia, pero también en que la violencia digital ya es “la mano dura del patriarcado”: un instrumento sofisticado, expansivo y difícil de rastrear, potenciado por algoritmos que premian la interacción, incluso cuando esa interacción nace del odio.
No sorprende que una de las denuncias más fuertes de la campaña provenga de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en México, quien afirma que las empresas tecnológicas son corresponsables por perpetuar esta violencia. El concepto del “algoritmo patriarcal” que menciona Melo no es metáfora: estudios recientes han mostrado que los sistemas de recomendación amplifican contenido misógino porque genera altos niveles de retención y viralidad. Lo que para las plataformas es una métrica de éxito, para millones de mujeres es un entorno hostil donde su mera existencia las expone a ataques digitales sistemáticos.
Y si el espacio digital ha abierto nuevos frentes de violencia, también ha consolidado comunidades enteras dedicadas a replicarla. La llamada “machosfera” se ha convertido en un ecosistema transnacional que moldea la percepción de millones de hombres, especialmente jóvenes, a través de un discurso que convierte la igualdad en amenaza y al feminismo en enemigo. Sus contenidos circulan camuflados entre rutinas de gimnasio, autoayuda masculina, consejos de citas o memes aparentemente inocuos. Pero la lógica es siempre la misma: recuperar una masculinidad agresiva que se presenta como natural, legítima y oprimida. Desde esa premisa, cualquier mujer que alza la voz se convierte en objetivo.
El activista Diego Alfaro lo explicó con crudeza: la machosfera funciona como un virus, expandiéndose a través de cápsulas digestibles que colonizan la inseguridad de millones de hombres y adolescentes. El resultado son ataques coordinados, amenazas masivas, campañas de difamación y un discurso de odio que se ha vuelto moneda corriente en foros, plataformas de videojuegos y redes sociales. Lo sorprendente no es su existencia, sino su escala: la violencia digital ya es una forma de socialización masculina para una parte de la Generación Z, como advirtió el actor Alejandro Speitzer.
El problema de fondo es que, mientras las mujeres se enfrentan a esta violencia con herramientas limitadas, el Estado y las plataformas digitales avanzan con lentitud, paralizantes ante la complejidad del fenómeno o indiferentes ante sus costos sociales. La violencia digital no es un accidente del diseño tecnológico, sino una consecuencia directa de un modelo de negocio que prioriza la atención sobre el bienestar, la viralidad sobre la veracidad y el crecimiento sobre la seguridad. Y es también el síntoma más reciente de una estructura social que sigue legitimando la agresión contra las mujeres, ahora multiplicada por millones de pantallas y algoritmos.