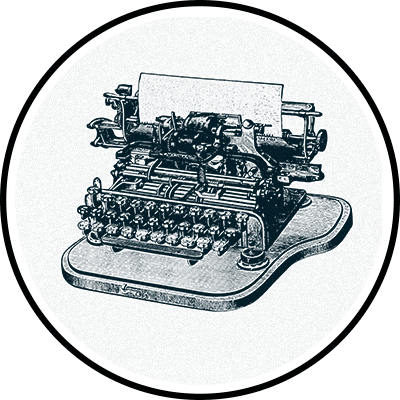El mundo de la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y las economías digitales podría verse como un escenario donde la humanidad presumiría de encontrarse en un punto de sofisticación histórica sin precedentes. Sin embargo, detrás de los avances tecnológicos, las promesas de igualdad y las narrativas de modernización, persiste un hecho tan brutal como obstinadamente resistente al cambio: cada diez minutos, una mujer es asesinada por su pareja o algún miembro de su familia. Este dato, tan crudo como recurrente, proviene del informe más reciente de UNODC y ONU Mujeres, una radiografía global que, pese a su monotonía estadística, revela una realidad que la comunidad internacional ha sido incapaz de revertir.
El feminicidio no es una anomalía de sociedades fallidas ni un vestigio cultural de regiones atrasadas. Es un fenómeno estructural, transversal y global. Se da en países con abundancia de instituciones y en aquellos sumidos en la precariedad; aparece en economías consolidadas y en estados fallidos; afecta a democracias liberales y a regímenes autoritarios. Constituye, irónicamente, una métrica que desnuda la incapacidad del mundo para garantizar la seguridad y los derechos de la mitad de su población.
El incremento reciente del feminicidio no responde a un repunte espontáneo ni a una mutación moral repentina. Es la consecuencia de una combinación de desigualdad persistente, impunidad estructural, crisis globales superpuestas y un nuevo ecosistema digital que amplifica y acelera dinámicas de violencia. En esta ecuación, la modernidad no ha sido un freno; en algunos casos, ha sido un combustible.
Hechos que incomodan porque revelan demasiado
El feminicidio no se define únicamente por el acto letal, sino por la motivación que lo impulsa: una discriminación por razón de género, un odio o desprecio hacia la autonomía femenina, o una voluntad de castigo cuando una mujer desafía expectativas tradicionales. Lo que caracteriza al feminicidio no es la violencia en sí, sino la estructura simbólica que la legitima: relaciones de poder desiguales, normas sociales dañinas, estereotipos persistentes y una cultura global que sigue limitando la agencia de las mujeres.
A diferencia del homicidio convencional, donde el asesino y la víctima suelen estar unidos por circunstancias criminales o sociales, el feminicidio se sitúa en otro plano: el del orden doméstico, cultural y moral. Es, en esencia, un crimen con un mensaje: una forma de disciplinamiento extremo.
Muchos países han adoptado la categoría penal de feminicidio. Sin embargo, la resistencia a reconocerlo como una forma diferenciada de violencia revela una tensión profunda: aceptar el concepto implica aceptar que el Estado y la sociedad fallan sistemáticamente en proteger a las mujeres. Y esa admisión tiene consecuencias políticas.
El hogar, el escenario más letal
En 2024, más de 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares directos: padres, madres, tíos, hermanos. Representan el 60% de los feminicidios cometidos en entornos familiares. Son cifras que no necesitan interpretación especializada para resultar estremecedoras.
Lo que vuelve particularmente inquietante a estos datos no es únicamente la magnitud, sino su significado cultural. El hogar sigue siendo el entorno más peligroso para millones de mujeres. Esta constatación derriba mitos fundamentales sobre la naturaleza de la violencia. La amenaza para las mujeres no proviene principalmente del extraño en la calle, sino del compañero sentimental, del pariente cercano, de quien posee acceso privilegiado a la intimidad.
La violencia íntima se alimenta de narrativas sentimentales profundamente arraigadas. A lo largo de siglos, las sociedades han tolerado comportamientos controladores, celos, dominio emocional y restricciones a la autonomía como expresiones legítimas de amor. El feminicidio revela la cara final de esa ecuación: cuando el poder se ejerce sin límites, la violencia no es un accidente, sino una opción culturalmente habilitada.
Aunque en muchos países se han multiplicado las campañas públicas contra la violencia de género, persiste un problema básico: la estructura emocional de las relaciones afectivas sigue marcada por desigualdades normalizadas. Esto significa que las políticas públicas están tratando de contrarrestar un problema que, en su origen, es cultural y sistémico. La legislación avanza más rápido que las mentalidades, y esa brecha se mide en vidas perdidas.
La terrible lógica de la violencia
Más allá del espacio privado, el feminicidio adopta otras formas: asesinatos vinculados a violencia sexual por parte de desconocidos, crímenes de odio contra mujeres transgénero, muertes relacionadas con prácticas tradicionales dañinas y feminicidios vinculados al crimen organizado, las pandillas o la trata de personas.
En todos los casos, la lógica subyacente es la de la mujer como propiedad, como sujeto subordinado, como cuerpo disponible o como expresión simbólica de un orden moral que debe ser protegido o restablecido.
En países desgarrados por conflictos armados, el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla y en un mensaje político. La violencia sexual masiva en guerras y conflictos no se concibe como daño individual, sino como arma para humillar comunidades, reconfigurar equilibrios sociales o infundir terror.
En regiones dominadas por mafias, pandillas o redes de narcotráfico, las mujeres son asesinadas como castigo, como advertencia o como mecanismo de control territorial. La criminalidad organizada no entiende de derechos humanos, pero sí entiende de símbolos; el cuerpo femenino es uno de ellos.
Diferencias estadísticas, similitudes estructurales
Los datos de ONU Mujeres revelan que África encabeza la lista de feminicidios familiares con una tasa de 3 por cada 100.000 mujeres, seguida de América (1,5) y Oceanía (1,4). Asia (0,7) y Europa (0,5) presentan cifras más bajas, aunque la falta de registros adecuados sugiere una subestimación significativa.
La disparidad numérica tiene múltiples explicaciones: diferencias en capacidad institucional, variaciones en normas de género, presencia o ausencia de conflictos armados, niveles de violencia generalizada. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia.
Lo verdaderamente relevante es que ninguna región está libre del problema. En países con leyes avanzadas y sociedades supuestamente igualitarias, las mujeres siguen enfrentando violencia letal; en naciones con obstáculos institucionales o tradiciones patriarcales muy arraigadas, la situación es más severa, pero no de naturaleza distinta.
En Europa, por ejemplo, los feminicidios se han mantenido relativamente estables o incluso han aumentado en algunos países, pese a legislaciones progresistas. En América Latina los feminicidios continúan en niveles alarmantes. En el sur de Asia, los asesinatos por honor y las prácticas tradicionales dañinas persisten a pesar de reformas legislativas.
Esta contradicción expone que la ley puede definir derechos, pero no puede por sí sola modificar las estructuras profundas de poder y de cultura que permiten la violencia.
La nueva frontera de la violencia
Uno de los cambios más significativos de la última década es la expansión del feminicidio como riesgo profesional para mujeres en la vida pública. La violencia política de género está ahora mejor documentada.
Una de cada cuatro mujeres periodistas a nivel global ha recibido amenazas de muerte en línea. En Asia-Pacífico, un tercio de las parlamentarias ha sufrido este tipo de hostigamiento. Las defensoras de derechos humanos y del medio ambiente están entre los grupos más vulnerables: solo en 2022 se documentaron 81 defensoras ambientales asesinadas.
La violencia digital funciona como un catalizador. El acoso, la difusión no autorizada de imágenes íntimas, el control coercitivo mediante dispositivos electrónicos y las campañas de odio pueden escalar hacia agresiones físicas. La frontera entre lo digital y lo físico se ha borrado: lo que antes terminaba en insultos ahora puede desembocar en feminicidio.
Además, las mujeres transgénero enfrentan un incremento alarmante de asesinatos dirigidos. Su existencia desafía normas tradicionales de género, lo que las convierte en objetivo tanto del odio ideológico como del crimen organizado.
El feminicidio es un fenómeno que interpela a todos: gobiernos, instituciones, comunidades, familias y sistemas culturales. Es, en el fondo, una prueba histórica de nuestra capacidad civilizatoria.
Un mundo donde cada diez minutos muere una mujer por violencia de género es un mundo que aún no ha logrado organizarse bajo principios básicos de igualdad y dignidad humana. El progreso real no se medirá por los avances tecnológicos o los indicadores económicos, sino por algo más elemental: cuántas mujeres dejan de morir y cuántas pueden vivir sus vidas sin miedo.
Hasta que esa métrica cambie, cualquier narrativa de civilización estará incompleta.