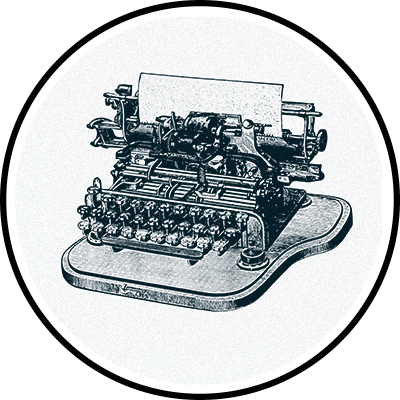En los últimos años se ha vuelto habitual escuchar que la fiesta y la siesta representan una especie de filosofía mediterránea de la vida, casi un antídoto espontáneo frente al ritmo acelerado del mundo contemporáneo. Esa lectura, tan amable como superficial, confunde los planos y termina por ocultar el verdadero debate. Ni la fiesta ni la siesta constituyen una propuesta vital; son simplemente pausas agradables dentro de una existencia que a menudo se encuentra colonizada por el trabajo.
El problema aparece cuando incluso el descanso se vive con culpa. Cuando la pausa deja de ser un espacio de libertad y se convierte en un trámite para poder seguir rindiendo. En ese punto se instala un círculo vicioso: trabajamos para descansar y descansamos para seguir trabajando. Nunca llegamos a un sosiego real, porque el descanso deja de ser un fin y se convierte en un medio vigilado por la sombra permanente de la productividad.
En este contexto, la siesta y la fiesta pueden convertirse también en parte del problema. No por lo que son en sí mismas, sino por el papel que se les asigna: válvulas de escape que permiten sostener un sistema que nos exige más de lo que podemos dar. Cuando las pausas se convierten en mecanismos para seguir funcionando, dejan de ser espacios de libertad y pasan a ser engranajes del mismo rendimiento que pretendemos cuestionar.
Algunos autores contemporáneos que reflexionan sobre la vida horizontal o la crítica al rendimiento han señalado que la cuestión no es reivindicar la pereza como abandono, sino recuperar la capacidad de estar. Contemplar sin prisa, mirar el mundo sin la presión de producir, habitar el tiempo sin convertirlo en una sucesión de tareas. No se trata de hacer menos, sino de vivir de otro modo: más atentos, más abiertos, menos sometidos a la lógica del rendimiento.
Esta mirada dialoga con intuiciones presentes en diversos filósofos clásicos. En mi propio taller de filosofía he trabajado con el texto Sobre la brevedad de la vida, donde Séneca insiste en que el tiempo no debe llenarse, sino cultivarse. Su advertencia sigue siendo sorprendentemente actual: no vivimos poco, sino que desperdiciamos gran parte de lo que vivimos. La vida buena no consiste en acumular actividades, sino en dedicar las horas a aquello que nos hace crecer por dentro. Pensar, crear, conversar, amar, cuidar lo que nos sostiene. Ese aprovechar el tiempo no tiene nada que ver con la productividad, sino con una forma de vivir desde dentro, sin la tiranía del reloj ni la obsesión por el rendimiento.
Por eso la discusión no va de fiesta o siesta. Reducirla a eso es quedarse en la superficie. Lo que está en juego es la posibilidad de recuperar un modo de estar en el mundo que no esté dictado por el trabajo. Un modo que permita que el descanso sea
descanso, que la contemplación sea contemplación y que la vida no se convierta en un apéndice del empleo.
No se trata de hacer menos. Se trata, sencillamente, de vivir mejor.