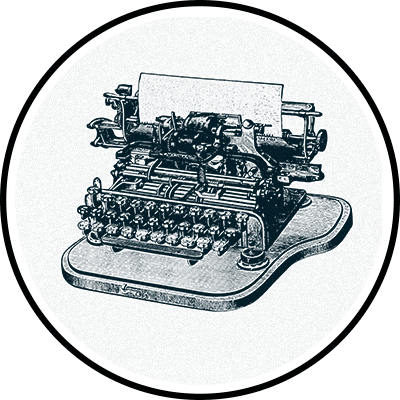Presagiaba el nítido y elocuente silencio, que acallaba el cantar de los pájaros y toda manifestación de lo animal y humano, que tras la siesta mortecina la música se ocluiría para siempre en el final de un concierto sepulcral para que las voces descansen de los cuerpos.
El hedor de Jorgito, desde su nacimiento, había sido una característica que compartía con tantos otros, cuyas familias tampoco disponían de los recursos suficientes para dispensar gastos cotidianos en productos de aseo. En sus primeros años, sus deposiciones se acumulaban por largo tiempo al punto de, muchas veces, cristalizarse y al ir creciendo, nunca supo del uso del desodorante. Emilce lo bañaba de seguido, y antes de entrar a la escuela, le pasaba un gajo de limón por sus sudorosas partes.
La fermentación de su cuerpo, sumado al barro que atestiguaba sus travesuras y el humo del brasero, lo envolvían en tal fragancia de pueblo. La misma que era combatida sin miramientos por los pulcros e inmaculados del arenal. Que sin pensar, creían que esta como el resto de las decisiones que tomaban tenían que ver con lo propio, cuando en verdad, a penas si tristemente, replicaban, repetían lo de otros, lo ajeno.
"Diondo, olor a guiso". Le decía Pedrito, el de mejores notas en el grado, hijo del presidente de la sociedad rural. Todo lo que su familia obtenía del campo, lo usaban para imitar o asemejarse a los usos y costumbres de las personas en la gran ciudad.
A Jorgito, sin embargo, nada de esto le hacía mella. Siempre ocupado en escuchar el canto de las aves, imaginar posibles vidas anteriores de las mismas, y a tiro de ese afán precipitado, que cada tanto lo llevaba a accionar de un modo imposible de descifrar para quiénes se guiaban por los códigos pétreos de lo establecido. Esta actitud desinteresada hacia tales veredictos de los demás, irritaba en grado sumo, a quiénes lo caracterizaban, lo diagnosticaban y calificaban.
Era inminente la instancia de la penalidad. Más temprano que tarde, la sanción ejemplificadora, debía erradicar la anomalía, que carcomía las sólidas bases de lo que no se desvanece en el aire. Dio cuenta de la gravedad de la situación, la sabiduría y contemplación ancestral. A su modo y manera, incomprensible e inconcebible para lo normado y procedimental, actuaría para contrarrestar.
Ardía la siesta en Mburucuyá aquel 6 de noviembre. El mutismo estrepitoso de los acordes silentes iniciaron la sinfonía que aún se escucha cuando habla, grita, canta o actúa, en cualquier lugar, un "akahatá".
Desde el parque nacional dieron la alarma. Uno de los ejemplares de Guacamayo, que había sido reintroducido por una fundación, fue ultimado producto de un disparo de una gomera.
Fatigaron la verdad con pruebas. Había un único culpable. A Tomás se lo ve en los rostros de los sedientos de justicia que beben para no recordar semejanzas ni olvidar diferencias. A Emilce se la ve en las grandes ciudades, resignada y abnegada, creyendo en el progreso y llevando en el rostro la marca de las que cedieron a la indignidad.
Jorgito en una mezcla o "mboyeré" cognitivo, escuchó, pensó, imaginó que el Guacamayo, en nombre de lo ancestral le había pedido que lo libere. Que no podía seguir tolerando que se usara su cuerpo para hacer negocios, de una supuesta acción beneficiosa para la humanidad, que significaba una inversión de recursos que podían destinarse ante tanta orfandad alimenticia a otras prioridades, antes que recrear, forzosamente, el avistaje oneroso de turistas llegados de lejos.
Nunca más se lo vio. Pero todas saben, que cada vez que irrumpe de forma abrupta, con nitidez, un fuerte hedor, es Jorgito que nos recuerda que el olor, incluso a podrido, habla más de quién lo huele y percibe que del lugar de dónde salió.
Ad infinitum.

Lo + leído