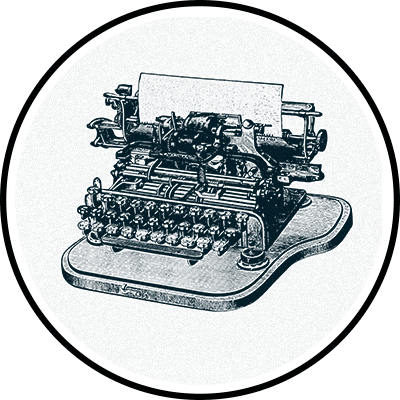A punto de cumplirse un año del día en que la DANA se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana, la tragedia ha dejado de ser únicamente una catástrofe meteorológica. Se ha convertido en una herida política, social y moral. Las aguas que arrasaron calles y hogares también desbordaron las instituciones, revelando fallas en la gestión de emergencias, en la respuesta pública y, sobre todo, en la relación entre las víctimas y el poder.
En el epicentro de esa fractura se encuentran Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 290, y Mariló Gradolí, de la Asociación Víctimas de la Dana. Ambas encarnan un movimiento cívico que ha trascendido el duelo personal para convertirse en una voz colectiva que exige, con obstinación y una dignidad que incomoda, “verdad, justicia, reparación y memoria”. Su lucha no sólo interpela a las autoridades valencianas o al Gobierno central, sino también al sistema europeo de prevención y respuesta ante desastres, y al relato mismo de cómo un país afronta sus tragedias.
En España, las catástrofes naturales suelen ser absorbidas por el ciclo noticioso con la rapidez del agua que baja por un barranco. Pero la DANA del 2024 se ha resistido a ese olvido. En parte, porque sus víctimas no se han resignado al silencio. En parte, porque las instituciones no han sabido ofrecer una respuesta convincente.
Durante meses, las asociaciones han reclamado la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien acusan de haber desaparecido en los momentos más críticos y de intentar ahora reescribir el relato de lo ocurrido, desplazando el foco del desastre humano hacia la reconstrucción material. “Nos quieren revictimizar”, dice Álvarez en una entrevista publicada por la agencia Europa Press. “Nos acusan de politizar el dolor porque no somos víctimas cómodas. Pero lo único que pedimos es verdad y justicia”.
Esta tensión entre la memoria de los ciudadanos y la narrativa institucional es un viejo dilema europeo. Francia lo vivió tras las inundaciones del Aude en 2018, Italia tras el derrumbe del puente Morandi en Génova, y Alemania después de las riadas de Renania en 2021. En todos esos casos, el duelo colectivo se convirtió en una disputa por el significado político del desastre.
La DANA valenciana se inscribe en esa misma secuencia de crisis: desastres que ya no se leen como fenómenos naturales, sino como síntomas de un sistema institucional saturado, lento y descoordinado frente a emergencias crecientes.
Contrapoder moral
Rosa Álvarez encontró el cuerpo de su padre arrastrado por el agua. Podría haber optado por el silencio; eligió la acción. Su testimonio, como el de otras familias, ha dotado al movimiento de víctimas de una autoridad moral difícil de neutralizar. “El ‘poble valencià’ nos da fuerza”, afirma. “La ciudadanía nos arropa, nos dice que sigamos, que nuestros muertos estarían orgullosos”.
Ese respaldo popular ha transformado lo que comenzó como un duelo privado en un fenómeno cívico. Las asociaciones han logrado articular una comunidad emocional que trasciende la pérdida personal: un frente de dignidad frente al poder. Su tono, más sereno que estridente, contrasta con la rigidez burocrática de la administración autonómica. Y su narrativa centrada en la verdad y la reparación conecta con una corriente más amplia en Europa: la de las víctimas que reclaman ser sujetos políticos, no objetos de compasión.
En ese sentido, la DANA no sólo es una historia valenciana. Frente a la gestión tecnocrática, las víctimas introducen una ética de la memoria: el recordatorio de que la justicia no es sólo una cuestión de procedimientos, sino de reconocimiento.
El gobierno de Mazón quiere "borrar lo que pasó"
En los últimos meses, las asociaciones denuncian un intento del gobierno autonómico por “reconstruir el relato” y centrar la conversación en la recuperación económica. “Quieren borrar lo que pasó”, advierte Gradolí. “Hablan de obras, de planes, de inversiones, pero no de las vidas perdidas ni de las alertas que no llegaron a tiempo”.
El conflicto, así planteado, no es sólo político, sino simbólico. Quien controla el relato controla el sentido del pasado. En la era de la comunicación instantánea, la memoria se convierte en un territorio de disputa: la cronología de los hechos, las alertas de las 20:11, los informes meteorológicos, la respuesta de los servicios de emergencia. Cada dato es un hilo que puede tejer un tapiz de responsabilidad o de impunidad.
El propio Parlamento Europeo ha intervenido, tras la visita de las asociaciones a Bruselas, para revisar los protocolos de alerta en casos de DANA y fenómenos extremos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, confesó desconocer detalles clave del episodio. Ese vacío informativo y político ilustra cómo las tragedias locales pueden revelar grietas globales en la gestión de riesgos climáticos.
Justicia lenta
A un año del desastre, la instrucción judicial sigue en curso. Dos personas están imputadas, y las víctimas confían en una jueza que “está haciendo una instrucción ejemplar”. Pero saben que el proceso será largo. “La justicia llegará, tarde o temprano”, afirma Álvarez, “y mientras tanto seguiremos exigiendo respeto”.
El tiempo judicial, sin embargo, se mide en años; el tiempo del duelo, en días. En ese desfase se instala el cansancio, pero también la determinación. Las asociaciones han convertido la espera en militancia: actos conmemorativos, contactos con Bruselas, campañas de sensibilización. En un contexto de desconfianza general hacia las instituciones, su persistencia constituye una forma de resistencia democrática.
La Dana dejó algo más que destrucción: una conciencia renovada de la vulnerabilidad. Gradolí lo expresa con lucidez: “Tenemos que aprender dónde vivimos, qué territorio habitamos”. En un clima cada vez más extremo, la geografía mediterránea con cuencas urbanizadas, llanuras fluviales y su memoria hídrica exige una pedagogía cívica del riesgo. Pero esa pedagogía tropieza con la inercia política: las mismas políticas urbanísticas, las mismas obras, los mismos intereses que ignoran las advertencias de los científicos.
El 29 de octubre, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se celebrará el funeral de Estado por las víctimas. Las asociaciones no quieren que asista el presidente Mazón. No se trata de un gesto de rencor, sino de coherencia simbólica: “No puede encabezar el homenaje quien no estuvo presente en la tragedia”, dice Álvarez. “Si va, que llegue tarde, como llegó en 2024”.
Esa frase condensa el espíritu de su movimiento: una mezcla de dolor y de ironía, de humanidad y de lucidez política. En su reivindicación hay algo más que memoria: hay una advertencia. Las víctimas no buscan venganza, sino verdad. No piden privilegios, sino reconocimiento. Y su lucha, sostenida en la arena pública, recuerda que el duelo no termina con un funeral, sino con la justicia.