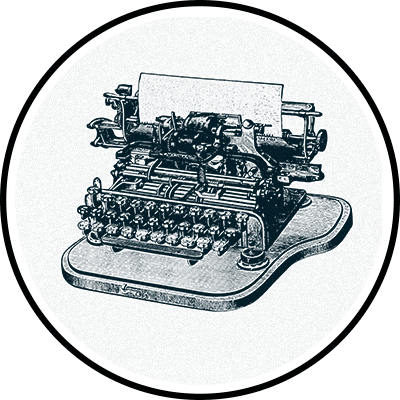Cuando el Tribunal General de la Unión Europea registró los seis recursos interpuestos por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) contra la Comisión Europea, el gesto pasó inadvertido en los grandes titulares. Sin embargo, la admisión de esos escritos (T-453/25 a T-458/25) representa un hecho inédito en el tablero comunitario: por primera vez, la justicia de la UE examinará si la Comisión ha incumplido su obligación de actuar frente a un abuso laboral masivo en un Estado miembro. Esto se une a las cerca de treinta demandas que ya han sido admitidas tras ser presentadas por otros trabajadores interinos y que fueron informadas en exclusiva por Diario Sabemos.
El trasfondo no es técnico, sino político. La demanda se apoya en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a cualquier actor reclamar cuando una institución “omite” ejercer sus funciones. La acusación es clara: Bruselas lleva más de dos décadas tolerando que España incumpla la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada, permitiendo que cientos de miles de empleados públicos vivan en una precariedad estructural que contradice la propia arquitectura social europea.
La admisión de los recursos coincide con un momento de efervescencia social. El 7 de octubre, FETAP-CGT y una decena de plataformas de interinos y afectados saldrán a la calle frente al Congreso en Madrid. Reclaman no solo estabilidad laboral, sino también la reparación de los ceses que se produjeron tras años de servicios temporales encadenados. La protesta se enmarca en una oleada de movilizaciones que, con menor eco mediático que otras luchas sociales, ha ganado peso en la agenda política española.
El caso ilustra una tensión estructural en la Unión Europea. Durante años, Bruselas ha ejercido como guardián de las finanzas públicas, imponiendo disciplina presupuestaria a los Estados miembros. Pero su papel como garante de derechos sociales resulta mucho menos visible. Que un sindicato minoritario haya tenido que activar los mecanismos judiciales para forzar a la Comisión a cumplir con sus obligaciones plantea una pregunta incómoda: ¿es la UE tan diligente defendiendo el mercado como lo es protegiendo a los trabajadores?
Los próximos meses serán determinantes. El 9 de octubre, el Abogado General del TJUE se pronunciará sobre una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo español en relación con el abuso de temporalidad. Su informe, aunque no vinculante, marcará la orientación de una futura sentencia que podría abrir la puerta a sanciones contra el Estado. Si Luxemburgo confirma que España ha incumplido la directiva, las consecuencias serían no solo jurídicas (indemnizaciones, regularizaciones, posibles multas), sino también políticas: un golpe a la narrativa gubernamental que presenta la estabilización de plantillas como un problema ya resuelto.
Más allá de España, el caso conecta con una tendencia continental. El empleo temporal en el sector público, en muchos países europeos, ha sido una válvula de ajuste presupuestario y de gestión política. Convertir esa precariedad en un litigio europeo no es solo un gesto sindical: es un ensayo general de cómo la justicia comunitaria puede ser utilizada como palanca de presión social.
Como en otros episodios recientes (desde la protección del Estado de derecho en Polonia y Hungría hasta los litigios climáticos), la Unión Europea se enfrenta aquí a un dilema existencial: ¿puede seguir proyectándose como garante de derechos si falla a la hora de proteger a quienes sostienen sus administraciones? La respuesta que Luxemburgo dé a los temporales españoles será, en última instancia, un termómetro de la salud democrática y social de Europa.