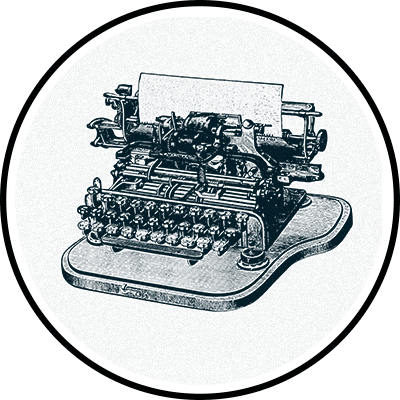La Administración estadounidense ha convertido al Caribe en el centro de una estrategia militar y política sin precedentes recientes, una operación bautizada como Operation Southern Spear o “Lanza del Sur” que, pese a presentarse como un esfuerzo para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela, responde a un diseño mucho más amplio y ambicioso. El despliegue, el más agresivo en décadas en aguas caribeñas, sugiere una intención de reordenar el equilibrio hemisférico, presionar decisivamente al régimen de Nicolás Maduro y reafirmar la presencia de Estados Unidos en una región donde hace tiempo había perdido iniciativa.
La narrativa oficial insiste en que el objetivo es frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense, pero la dimensión del dispositivo habla por sí misma. La llegada del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Marina, acompañada del despliegue del grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima y varias unidades adicionales, sobrepasa con mucho lo necesario para combatir redes criminales cuyo peso real en el mercado estadounidense es residual. La mayor parte de la cocaína entra por el Pacífico; el fentanilo, por los laboratorios de México y Centroamérica. Una operación antidroga no requiere un portaaviones con cazas F-35, ni bombarderos estratégicos B-52 sobrevolando el Caribe, ni bases reactivadas en Puerto Rico para operaciones sostenidas de drones MQ-9. Lo que esto requiere, en cambio, es un marco narrativo que permita justificar un despliegue militar con implicaciones geopolíticas profundas.
La Casa Blanca insiste en que no existe un estado de hostilidades y que los ataques —una veintena de embarcaciones hundidas en aguas internacionales— no precisan autorización del Congreso. Pero el debate jurídico se ha intensificado en Washington. La War Powers Resolution planea sobre cada movimiento militar, y varios expertos constitucionales advierten que la redefinición del uso de la fuerza puede sentar un precedente peligroso. A ello se suma la revelación de un presidential finding que autoriza a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, ampliando así el margen de maniobra de la Administración más allá del marco militar visible.
La arquitectura intelectual de esta estrategia está profundamente marcada por la influencia del secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo enfoque securitario de América Latina ha guiado la política de Washington desde 2017. Rubio ha sido el principal promotor de la visión que vincula al régimen de Maduro con redes de narcoterrorismo, un concepto que permite situar la actuación estadounidense en un terreno jurídico más flexible y políticamente más digerible. Este marco no sólo habilita acciones militares sin autorización legislativa; también consolida la idea de un “eje del mal” latinoamericano en el que Venezuela ocupa un lugar central junto a Cuba y Nicaragua.
En el cálculo político de Donald Trump, la operación tiene una utilidad interna evidente. Un triunfo sobre Maduro podría convertirse en una narrativa poderosa de cara a las elecciones de medio mandato, un símbolo de fuerza que une a las distintas facciones del Partido Republicano y que moviliza a comunidades clave, especialmente en Florida. La Administración presenta la operación como un esfuerzo para proteger las fronteras, frenar las drogas y restaurar la democracia en el hemisferio, un discurso que combina política exterior, seguridad nacional y política interior en dosis equivalentes.
Sin embargo, la pregunta decisiva es cuál es el objetivo real. La presión militar podría buscar la renuncia de Maduro sin necesidad de una incursión directa, aunque también podría servir como preámbulo para ataques más selectivos contra infraestructura petrolera, bases militares o nodos logísticos del régimen. Las opciones más extremas —ataques de precisión sobre la cúpula chavista— circulan en los márgenes del análisis, pero la invasión terrestre está prácticamente descartada. Trump ha mostrado escepticismo hacia cualquier operación que implique ocupación prolongada o reconstrucción estatal, un aprendizaje amargo heredado de Irak, Afganistán y más recientemente Ucrania. Venezuela no será una excepción.
El problema es que el régimen venezolano no es un castillo de naipes. La FANB es una caja negra impenetrable, fuertemente controlada por inteligencia cubana, fragmentada internamente y profundamente involucrada en actividades ilícitas. Casi el 20% de los presos políticos del país son militares, lo que revela tanto el nivel de disidencia latente como la capacidad represiva del Estado. A ello se suma el apoyo de Rusia y China, actores que consideran a Venezuela un punto de apoyo clave para proyectar influencia en el hemisferio occidental. El derrumbe del régimen tendría consecuencias directas sobre Cuba, cuyo futuro político está cada vez más entrelazado con la supervivencia de Maduro.
En este ambiente, la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por parte de Washington introduce un elemento disruptivo. Esta figura jurídica convierte al Estado venezolano en un socio directo de redes terroristas, legitimando una respuesta más agresiva por parte de EEUU y reforzando la narrativa que justifica la intervención en términos de seguridad nacional. La oposición venezolana celebra cada paso de la Administración Trump como si se tratara de la antesala inevitable del fin del régimen, alimentando expectativas que pueden resultar peligrosas si la operación no avanza en la dirección que muchos anticipan.
Mientras tanto, Venezuela entra en un terreno de especulación permanente. Ni se conoce el alcance de las operaciones encubiertas, ni se sabe si existen negociaciones con la cúpula chavista o con sectores de la FANB. Tampoco está claro cómo se financiaría una transición, quién garantizaría el orden público o cuántos recursos estaría dispuesto a invertir Estados Unidos en un país devastado. Las experiencias recientes sugieren que forzar el colapso de un régimen autoritario es mucho más sencillo que administrar el vacío que le sucede.
En el fondo, lo que está en juego en “Lanza del Sur” no es únicamente el destino de Venezuela, sino el de la arquitectura estratégica del hemisferio. La Administración Trump ha reforzado vínculos con gobiernos alineados ideológicamente —Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Guatemala y República Dominicana— y ha extendido su presencia en el Caribe mediante colaboraciones con Guyana y Trinidad y Tobago. Este rediseño apunta a reconstruir un cinturón de influencia que contrarreste la presencia de China, limite la expansión rusa y restablezca la primacía de Washington en su “patio trasero”.
La operación, sin embargo, entra en un punto muerto difícil de sostener. Los costes del despliegue son enormes; la opinión pública estadounidense es reticente a un conflicto abierto; el régimen de Maduro, lejos de ceder, refuerza su narrativa de resistencia. Todo apunta a que será necesario un movimiento decisivo antes de final de año, una acción que permita justificar el esfuerzo militar y evitar que la operación se perciba como un ejercicio de intimidación sin resultados.
La gran incógnita es si el régimen podrá sobrevivir a esta presión sostenida o si su colapso abrirá la puerta a un período aún más inestable. El chavismo —como el peronismo, uno de sus referentes ideológicos— puede sobrevivir como fuerza desestabilizadora incluso sin el control del Estado. La transición, si llega, podría ser el comienzo de un ciclo de revancha, fracturas internas y pugnas por el poder que podrían acercar a Venezuela no a la democracia, sino a la categoría de Estado fallido.
La “Lanza del Sur” avanza, pero el desenlace sigue oculto tras la niebla de la geopolítica. El único punto claro es que Washington ha vuelto al Caribe con una determinación que no mostraba desde finales del siglo XX, y que Venezuela se ha convertido, por primera vez en décadas, en el epicentro de una disputa hemisférica cuyo final está lejos de ser predecible.