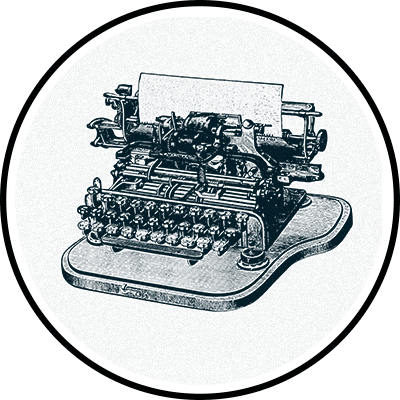Por primera vez en más de tres décadas, el lenguaje del apocalipsis nuclear ha regresado al centro de la diplomacia internacional. Las recientes amenazas de Vladimir Putin de “poner fin a un mundo sin ensayos nucleares”, seguidas por la orden de Donald Trump de reanudar pruebas “en igualdad de condiciones” con Rusia y China, marcan un punto de inflexión en la geopolítica contemporánea. Lo que comenzó como un intercambio de gestos simbólicos se ha transformado en una estrategia de presión mutua entre las dos potencias que, paradójicamente, deben renegociar en las próximas semanas el último gran pacto que impide una nueva carrera armamentística: el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III).
El escenario actual combina teatralidad política, cálculo estratégico y un trasfondo inquietante: el orden nuclear posterior a la Guerra Fría está desmoronándose, y ni Moscú ni Washington parecen interesados en sostenerlo.
Retorno del lenguaje nuclear
Durante más de treinta años, el tabú sobre los ensayos nucleares fue uno de los pilares de la estabilidad global. La moratoria tácita mantenida por ambas superpotencias desde principios de los años noventa simbolizaba un consenso mínimo: el de evitar que la disuasión mutua degenerara en destrucción real. Esa frontera psicológica comienza a desdibujarse.
Putin, en un gesto calculado, reunió a su Consejo de Seguridad en una sesión pública que recordó a las escenificaciones previas a la anexión de territorios ucranianos. La función, parte deliberación, parte propaganda, estaba dirigida tanto al público ruso como a la Casa Blanca. Con un tono de falsa moderación, el presidente ruso se presentó como un “zar prudente” que escucha a sus generales, mientras dejaba la puerta abierta a reanudar pruebas si Washington lo hace primero.
En paralelo, Trump reavivó el discurso del “equilibrio por la fuerza”. Su orden al Departamento de Guerra de realizar “pruebas de sistema” con misiles intercontinentales Minuteman III y su despliegue previo de un submarino nuclear en el Ártico evidencian un retorno a la lógica de la demostración de poder. El mensaje es doble: hacia Moscú, reafirmar la supremacía tecnológica; hacia la política interna, proyectar una imagen de liderazgo inflexible frente a un adversario histórico.
Crisis de legitimidad
Ambos líderes utilizan el lenguaje nuclear como instrumento político más que como amenaza inmediata. En el caso ruso, la escalada retórica sirve para distraer a una población exhausta por la guerra en Ucrania. Un sondeo encargado por el propio Kremlin indica que más del 80% de los rusos está “cansado” del conflicto. Reactivar la narrativa de la confrontación existencial con Occidente ofrece a Putin una válvula de legitimación: la guerra deja de ser una operación fallida para convertirse nuevamente en una cruzada defensiva.
En el caso estadounidense, la retórica nuclear coincide con el calendario electoral. Trump, consciente de que el discurso de la “firmeza ante Rusia” moviliza tanto a su base como a sectores del establishment militar, intenta presentarse como el único capaz de “contener” al Kremlin y, de paso, a Pekín. La confusión deliberada sobre el alcance de las pruebas ordenadas permite mantener la tensión sin desencadenar una crisis real.
Esta guerra de nervios reproduce el patrón clásico de la Guerra Fría: utilizar el miedo atómico como moneda de cambio en la negociación estratégica. Sin embargo, el contexto actual es más volátil. El marco jurídico que durante décadas reguló la rivalidad nuclear está agotado, y los mecanismos de control mutuo han perdido eficacia.
Obsolescencia del orden nuclear
El tratado START III, firmado en 2010 y vigente hasta febrero próximo, limita el número de cabezas nucleares estratégicas desplegadas por Rusia y Estados Unidos a 1.550 cada una. Su renovación, o la falta de ella, determinará si el mundo mantiene algún tipo de arquitectura de contención o entra definitivamente en una era de proliferación descontrolada.
Moscú ha propuesto prorrogar el acuerdo un año más, pero Washington, bajo la administración Trump, se ha negado a firmar sin incluir a China en el marco de negociación. La exigencia tiene lógica política, pero poca viabilidad práctica: Pekín, que mantiene un arsenal mucho menor, se niega a ser tratado como potencia paritaria mientras Washington y Moscú conservan más del 90% del armamento nuclear global.
Aun así, la posición estadounidense refleja una verdad incómoda: el sistema de control de armamento diseñado durante la Guerra Fría no responde al equilibrio multipolar del siglo XXI. Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte quedan fuera de los mecanismos formales. La proliferación “horizontal”, es decir, la expansión del club nuclear a nuevos actores, hace que cualquier tratado bilateral resulte insuficiente.
En este contexto, la ruptura del START III podría marcar el fin del consenso de posguerra. Un escenario sin acuerdos verificables devolvería a las superpotencias la libertad técnica de probar, producir y desplegar sin límites. Y aunque la posibilidad de una guerra nuclear parece seguir siendo remota, la mera percepción de que los mecanismos de contención se disuelven bastaría para reactivar la lógica de la carrera armamentista.
Moscú, Washington y la narrativa de la especulación
Tanto Putin como Trump operan bajo una narrativa especular: cada gesto del adversario justifica el propio. Moscú acusa a Estados Unidos de “histeria militarista” y de haber violado la moratoria con pruebas encubiertas; Washington denuncia la falta de transparencia rusa y los desarrollos de misiles de propulsión nuclear como el Burevéstnik o el dron submarino Poseidón.
Ambas acusaciones son parcialmente ciertas, pero ninguna altera el hecho esencial: la frontera entre prueba técnica y provocación política se ha vuelto difusa. El lenguaje nuclear ya no remite a la destrucción física sino a la demostración simbólica de poder. El resultado es un juego peligroso en el que los límites de la disuasión se confunden con los de la propaganda.
Detrás del ruido mediático, los expertos coinciden en que una reanudación real de pruebas requeriría meses o incluso años de preparación. Los antiguos polígonos de ensayo, como Nueva Zembla en Rusia o Nevada en Estados Unidos, podrían ser reactivados, pero hacerlo implicaría un costo político y ambiental considerable. Sin embargo, la posibilidad técnica no es lo que inquieta: lo preocupante es la erosión de la confianza.
Fragmentación del equilibrio global
La insistencia de Washington en incluir a China en un nuevo marco de negociación revela la mutación del sistema internacional. Durante la Guerra Fría, la competencia nuclear era bipolar y predecible; hoy es triangular y ambigua. Pekín, que realizó su último ensayo en 1996, avanza en la modernización de su arsenal sin participar en ningún mecanismo verificable.
El ascenso nuclear chino introduce una nueva dimensión de incertidumbre: mientras Estados Unidos teme perder su superioridad estratégica en el Pacífico, Moscú percibe a China como un socio necesario pero potencialmente dominante. La ausencia de Pekín en la mesa del desarme convierte cualquier tratado entre Washington y Moscú en un gesto incompleto, incapaz de reflejar la distribución real del poder nuclear.
A ello se suma la proliferación de potencias intermedias (India, Pakistán, Corea del Norte e Israel) que operan al margen de las normas globales. El resultado es un escenario de multipolaridad nuclear en el que la disuasión deja de ser un juego cerrado para convertirse en un entramado de amenazas cruzadas.
Fin del orden nuclear liberal
El desmoronamiento del consenso sobre la no proliferación no puede entenderse solo en términos militares. También refleja el agotamiento del orden liberal posterior a la caída del Muro de Berlín, basado en la cooperación institucional y en la confianza en la verificación multilateral. La retirada progresiva de Estados Unidos de acuerdos como el INF (sobre misiles de alcance medio) o el JCPOA (sobre el programa iraní) ha debilitado la arquitectura diplomática que garantizaba previsibilidad.
Rusia, por su parte, ha instrumentalizado la retórica del armamento nuclear como sustituto de influencia global. En ausencia de una economía competitiva o de aliados firmes, el Kremlin utiliza el poder destructivo como recurso simbólico: una manera de reclamar estatus y proyectar fuerza frente a Occidente.
En este sentido, la actual escalada no es tanto un preludio de guerra como un reflejo de la pérdida de reglas. Cada gesto nuclear se convierte en una forma de diplomacia coercitiva. La estabilidad estratégica, antaño garantizada por la certeza del equilibrio, depende ahora de la imprevisibilidad calculada de dos líderes que conciben la negociación como espectáculo.