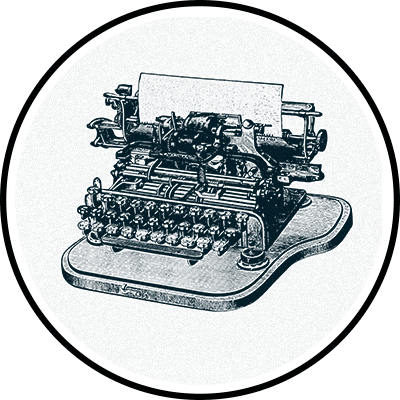La escalada verbal y militar entre Irán y Estados Unidos ha entrado en una fase de franqueza poco habitual. Teherán ya no disfraza su diagnóstico estratégico. Para la República Islámica, la probabilidad de un conflicto armado supera hoy a la de una negociación diplomática, un juicio que revela hasta qué punto la relación bilateral se ha desplazado desde la disuasión ambigua hacia una confrontación potencialmente directa.
Las declaraciones del viceministro de Exteriores Kazem Ghariabadi no buscan apaciguar a los mercados ni tranquilizar a los aliados regionales. Al contrario, constituyen una señal deliberada de preparación para el peor escenario, dirigida tanto a Washington como a los actores que orbitan alrededor del conflicto en Oriente Medio. La prioridad declarada es inequívoca: defender el país, incluso si ello implica una respuesta militar calibrada pero contundente.
Este endurecimiento retórico coincide con el despliegue de activos militares estadounidenses en la región, encabezado por el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de combate. El movimiento, ordenado por el presidente Donald Trump, se inscribe en una lógica de presión máxima que combina sanciones económicas, aislamiento diplomático y demostraciones de fuerza naval. Para Teherán, sin embargo, este tipo de gestos refuerza la percepción de que Washington no persigue una negociación genuina, sino una imposición estratégica con el resultado predeterminado.
Irán sostiene que está preparado para una guerra limitada y que su respuesta sería proporcional y selectiva. Ghariabadi introdujo un matiz relevante al subrayar que cualquier punto desde el que se lance una agresión sería considerado un objetivo legítimo, sin extender automáticamente la represalia al país anfitrión en su conjunto. Esta distinción no es menor. Refleja el esfuerzo iraní por contener la escalada regional, evitando arrastrar a actores como Irak, Catar o Emiratos Árabes Unidos a una guerra abierta que nadie en la región desea abiertamente.
Pese al tono beligerante, Teherán insiste en que los canales de comunicación con Estados Unidos no están cerrados. La ambigüedad es deliberada. Irán quiere preservar la imagen de actor racional dispuesto a negociar, pero solo bajo condiciones que reconozcan su autonomía estratégica y su capacidad de disuasión. En otras palabras, una negociación sin ultimátums previos. Desde la perspectiva iraní, la diplomacia bajo la sombra de un portaaviones no es diplomacia, sino coerción.
Washington, por su parte, parece apostar por una estrategia de presión psicológica que combine la amenaza militar con el desgaste interno del régimen iraní. Las protestas que sacudieron el país a comienzos de enero fueron sofocadas con dureza, pero han dejado una huella profunda. El Gobierno iraní acusa abiertamente a Estados Unidos e Israel de haber alentado una revuelta que califica de terrorista. Las cifras de víctimas ilustran la brecha narrativa: mientras Teherán habla de poco más de tres mil muertos, organizaciones opositoras como HRANA elevan el balance a alrededor de seis mil.
Este choque de versiones no es solo propagandístico. Forma parte de una guerra de legitimidades en la que cada actor busca justificar sus movimientos ante la opinión pública internacional. Para Trump, el despliegue militar responde a la represión interna y a la necesidad de proteger los intereses estadounidenses y de sus aliados. Para Irán, es una prueba más de que el objetivo último de Washington es debilitar al régimen, no alcanzar un compromiso estable.
El riesgo central reside en la dinámica de acción y reacción. Una provocación menor, un error de cálculo o un incidente en el Golfo Pérsico podría desencadenar una escalada rápida y difícil de controlar. Irán ha dejado claro que considera todas las bases estadounidenses en la región como objetivos militares potenciales en caso de ataque. Estados Unidos, a su vez, dispone de una superioridad militar abrumadora, pero carece de una estrategia clara para el día después de un enfrentamiento directo.
En el trasfondo, el pulso entre Teherán y Washington refleja una reconfiguración más amplia del equilibrio de poder en Oriente Medio. Irán se percibe a sí mismo como un actor regional consolidado, con influencia en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Estados Unidos, cansado de guerras largas y costosas, busca mantener su primacía sin verse atrapado en otro conflicto prolongado. Ambos leen las señales del otro a través del prisma de la desconfianza acumulada durante décadas.
El resultado es una paradoja estratégica. Mientras ambos insisten en que no desean la guerra, sus decisiones incrementan la probabilidad de que esta se produzca. La diplomacia permanece técnicamente abierta, pero políticamente congelada. En este contexto, la afirmación iraní de que la guerra es más probable que la negociación no es una profecía, sino una advertencia.