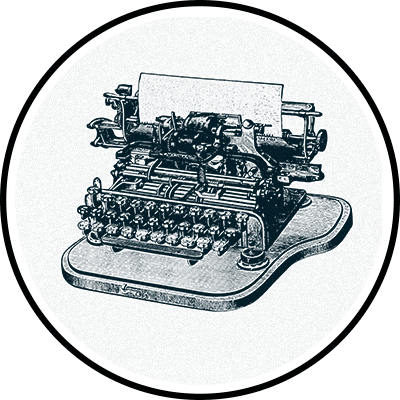Oficialmente, Gaza vive un “alto el fuego”. Extraoficialmente, el silencio diplomático apenas consigue ocultar el estruendo continuo de los bombardeos y el zumbido de los drones. Para miles de familias palestinas, la pausa en las hostilidades prometida por Israel y celebrada por las cancillerías occidentales no ha significado seguridad ni alivio, sino una versión más lenta y burocratizada del mismo sufrimiento. Los organismos de la ONU ya no hablan de violaciones del alto el fuego: hablan de niños que siguen muriendo mientras la comunidad internacional debate semánticas.
Según UNICEF, 67 niños han sido asesinados desde el inicio de la tregua, una estadística que por sí sola despoja al alto el fuego de cualquier pretensión de credibilidad. Uno de ellos era un bebé en Jan Yunis. Siete más murieron el día anterior. Mientras tanto, los portavoces humanitarios recurren a una frase que se repite desde hace dos años: “la gente sigue siendo asesinada”. Las palabras suenan gastadas porque la tragedia que describen ya ha dejado de sorprender.
El Ministerio de Salud de Gaza registra 280 muertos y 672 heridos desde que la pausa comenzó; otros 571 cuerpos han sido recuperados de los escombros. Es una contabilidad que irrita profundamente al sistema diplomático global, mucho más cómodo con la ficción de que el conflicto está “contenido”. Pero no lo está. Nunca lo ha estado.
La maquinaria humanitaria intenta funcionar, pero lo hace con la torpeza de un cuerpo exhausto. El Programa Mundial de Alimentos logra introducir unos 100 camiones diarios en Gaza, “un paso en la dirección correcta”, según su portavoz regional. Es un comentario tan prudente que roza el cinismo involuntario: incluso dentro de la Franja, muchos de los camiones se quedan retenidos en los cruces fronterizos durante días, hasta que la comida se estropea.
Quienes consiguen acceder a los mercados se encuentran con precios que rozan la crueldad. Un pollo cuesta 25 dólares; un kilo de carne, 20. Una madre evita llevar a sus hijos al mercado para que no vean la comida que es incapaz de comprar. Otra divide una única manzana entre cuatro niños. Son escenas que recuerdan a la posguerra europea, con la diferencia de que Gaza no sale de una guerra: vive en una guerra que se administra, se regula y se prolonga.
Si los alimentos escasean, la atención médica simplemente ha colapsado. Los médicos hablan de niños que podrían salvar si contaran con recursos mínimos. No los tienen. Hay pequeños con quemaduras profundas, lesiones de metralla, traumatismos craneoencefálicos, cánceres sin tratamiento y bebés prematuros sin incubadora. Ninguno puede recibir la cirugía o el tratamiento que necesitan.
UNICEF calcula que unos 4000 niños requieren evacuación médica urgente, entre ellos Omyma, una niña de dos años cuyo corazón está fallando. Su vida depende de una cirugía que ningún hospital de Gaza puede ofrecer. Para ella y miles como ella, el alto el fuego es irrelevante: la tregua no detiene la enfermedad ni repara una infraestructura sanitaria destruida mucho antes de esta última pausa.
“Solo una de las partes tiene el poder de realizar ataques aéreos”, recordó UNICEF. Es una frase que, en otro contexto, provocaría discusiones incómodas sobre responsabilidad y proporcionalidad. En cambio, se ha convertido en una observación más dentro de un conflicto donde la asimetría es tan profunda que rara vez se menciona abiertamente, como si hacerlo fuera una falta de etiqueta diplomática.
Mientras tanto, la comunidad internacional, atascada entre cálculos estratégicos y fatiga moral, acepta como normal lo que sería intolerable en cualquier otro lugar: niños asesinados durante un alto el fuego, camiones de ayuda que se pudren en los cruces y un territorio entero donde la supervivencia es una lotería diaria.
La pregunta que sobrevuela Gaza es brutal: ¿para qué sirve un alto el fuego que no detiene la muerte? La respuesta, igualmente incómoda, es que sirve para aliviar conciencias fuera de Gaza, no dentro. Para las familias palestinas, la tregua no es más que una variación del asedio; una pausa que no promete vida, solo una forma diferente de soportar la muerte.
En la Franja, los niños siguen cayendo. Y mientras caen, el mundo continúa discutiendo si lo que ocurre durante un alto el fuego debería llamarse, con exactitud, “muerte”.