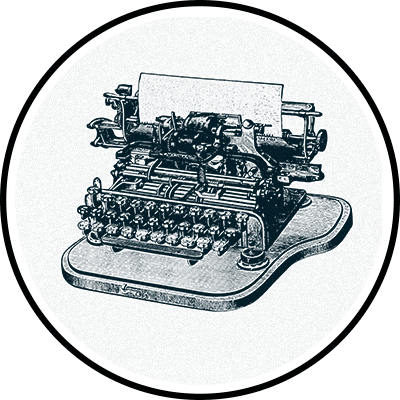La línea en el mapa es clara. Desde Gaza hacia el sur, cruzando Egipto y bordeando el Mar Rojo, el paisaje cambia de titulares pero no de tragedia. Al otro lado de esa frontera invisible está Sudán, un país donde el hambre y la violencia avanzan con la misma velocidad que el silencio internacional. Aquí no hay transmisiones en directo ni declaraciones urgentes de cancillerías occidentales. Hay, en cambio, millones de personas desplazadas, ciudades vaciadas y una guerra que devora al país lejos del foco mediático.
Sudán, el tercer país más grande de África, tiene hoy cerca de 50 millones de habitantes. Casi la mitad lucha por conseguir una comida diaria. En al menos dos ciudades, la hambruna ya ha sido confirmada; en otras veinte, es cuestión de tiempo. Más de 12 millones de personas han huido de sus hogares, una cifra que supera la población total de muchos países. Aun así, esta es una crisis que rara vez ocupa la portada.
En El Fasher, capital histórica de Darfur, la guerra llegó con método. Primero el cerco. Luego el hambre. Finalmente, la entrada de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que arrastra la herencia de los Janjaweed, responsables del genocidio de principios de los años 2000.
Cuando los combatientes atravesaron la ciudad, no distinguieron entre objetivos militares y civiles. Hospitales fueron atacados, pacientes asesinados en sus camas, mujeres violadas de forma sistemática. “Decenas de miles de civiles aterrorizados y hambrientos han huido”, informó Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos.
La ONU reconoce que no sabe dónde está más de la mitad de la población que vivía allí antes del asalto. Algunos caminaron setenta kilómetros hasta Tawilah, un enclave humanitario improvisado. Otros avanzaron casi 800 kilómetros hacia el norte, cruzando puestos de control donde, según los sobrevivientes, eran despojados de lo poco que les quedaba.
“Nos quitaron el dinero, los teléfonos, incluso la ropa”, contó un refugiado a la BBC. “En cada puesto nos obligaban a llamar a nuestros familiares para que enviaran dinero antes de dejarnos pasar”.
La guerra sudanesa no empezó en Darfur. Comenzó en Jartum, tras el colapso de una transición política que había despertado esperanzas. En 2019, una movilización popular no violenta logró derrocar al dictador Omar al-Bashir. Durante meses, Sudán pareció encaminarse hacia un gobierno civil.
Ese camino se cerró rápido. Los militares retomaron el control y, en abril de 2023, estalló el enfrentamiento abierto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las RSF, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, Hemedti. Antiguos aliados, hoy enemigos, con todo un país como campo de batalla.
Tras perder Jartum, las RSF trasladaron el conflicto a Darfur, donde contaban con redes locales y una larga experiencia en la violencia contra civiles. Allí, la guerra adoptó de nuevo su rostro más antiguo: limpieza étnica, desplazamiento forzado y hambre como arma.
Según el Programa Mundial de Alimentos, 21,2 millones de sudaneses enfrentan inseguridad alimentaria extrema. Los combates han destruido mercados, bloqueado rutas de suministro y obligado a cerrar comedores comunitarios. En muchos lugares, la hambruna no es solo resultado del caos: es una herramienta de guerra.
Médicos locales describen escenas repetidas: bebés muriendo en silencio, ancianos sin acceso a medicamentos básicos, brotes de cólera imposibles de contener por falta de equipos y financiación. La Organización Mundial de la Salud estima que cinco millones de personas podrían perder acceso a servicios de salud esenciales.
Washington insiste en que no interviene en el conflicto. Pero la retirada de ayuda también mata. Los recortes a USAID, impulsados por la administración Trump, cerraron programas de alimentación y salud en Sudán. El impacto fue inmediato.
Al mismo tiempo, las armas siguen llegando. Según Amnistía Internacional, ambos bandos reciben armamento de fabricantes de China, Rusia, Turquía y Serbia, en violación de embargos internacionales. Los Emiratos Árabes Unidos aparecen señalados como un actor clave en el suministro a las RSF, interesados en el acceso al Mar Rojo y a los recursos auríferos sudaneses. Arabia Saudita, por su parte, ha estrechado lazos con el ejército regular.
Sudán se ha convertido en otro escenario donde las rivalidades regionales se libran a costa de civiles.
Para quienes huyen, las opciones son mínimas. Sudán figura entre los países cuyas solicitudes de inmigración han sido suspendidas por Estados Unidos. Miles de sudaneses que lograron llegar durante años anteriores viven ahora en la incertidumbre, protegidos solo de forma temporal por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que expira en 2026.
Para los que aún están dentro del país, no hay refugio seguro. Las fronteras son porosas, los campamentos están saturados y la ayuda internacional llega a cuentagotas.
Mientras Gaza ocupa titulares diarios, Sudán se desangra fuera de cámara. La diferencia no es la magnitud del sufrimiento, sino la atención que se le concede. Aquí, la guerra avanza sin testigos suficientes, sin presión diplomática sostenida, sin urgencia política.
En los caminos de Darfur, entre ciudades arrasadas y campamentos improvisados, la pregunta se repite: ¿cuántos muertos hacen falta para que el mundo mire? Por ahora, la respuesta parece ser: muchos más de los que Sudán puede permitirse.