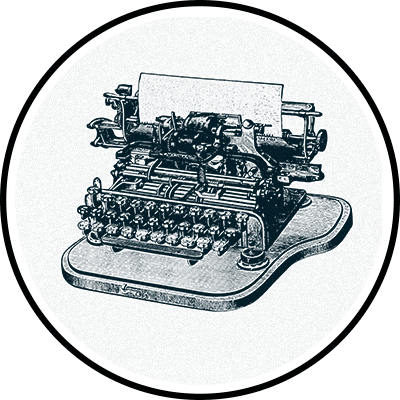La escena podría pertenecer a un país autoritario, pero ocurrió en Portland, Oregón, en pleno verano estadounidense. Mientras la administración Trump desplegaba algunos de los operativos migratorios más duros de la década, un enfermero de urgenciasdecidió ejercer el derecho más básico de cualquier democracia: la protesta pacífica. Minutos después, un cartucho de gas lacrimógeno disparado a través de una puerta cerrada le destrozó las gafas, le fracturó el rostro y lo dejó sangrando en el suelo. Este episodio, lejos de ser un accidente puntual, se ha convertido en emblema de una tendencia preocupante: la normalización del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales como pieza clave de una estrategia de control político y social.
La represión asociada a las redadas migratorias de la era Trump representa una mutación profunda del aparato coercitivo del Estado. En términos operativos, se ha registrado una intensificación de los dispositivos federales, acompañada por un uso cada vez más agresivo de armas químicas y proyectiles llamados “menos letales”, cuyo impacto ha sido documentado por investigaciones médicas que vinculan estos dispositivos con fracturas craneales, quemaduras químicas, lesiones oculares permanentes e incluso muertes. Lejos de ser herramientas de disuasión, muchas de estas armas han convertido el simple acto de manifestarse en un riesgo físico real. La conclusión, respaldada por evidencia clínica y policial, es directa: las armas menos letales sí pueden matar, y la administración lo sabía.
Buena parte de esta arquitectura de fuerza tiene como referente operativo a figuras como Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, cuyo historial ilustra una doctrina policial basada en la autonomía, la opacidad y la agresividad preventiva. Su nombre aparece asociado a operativos en Los Ángeles, Oakland, Chicago o Portland, donde periodistas, docentes, músicos, activistas y profesionales sanitarios resultaron heridos por proyectiles disparados a corta distancia, muchos de ellos en zonas vitales, pese a existir órdenes judiciales que prohibían ese tipo de actuación. Una y otra vez, la táctica se repetía: intervención rápida, fuego químico, ausencia de advertencias, negación posterior y, finalmente, impunidad estructural.
Lo que emerge de este patrón no es solo un exceso de celo policial, sino la consolidación de un Estado dentro del Estado, un entramado de agencias como CBP y ICE que operan con márgenes extraordinarios de discrecionalidad y con escasa supervisión democrática. Funcionarios internos han admitido a medios independientes como ProPublica, bajo anonimato, que los mecanismos de responsabilidad son prácticamente inexistentes y que los agentes que incurren en abuso rara vez afrontan consecuencias disciplinarias. Este ecosistema institucional revela una erosión preocupante: la pérdida del control civil sobre el ejercicio de la fuerza coercitiva.
La dimensión política del fenómeno es igualmente reveladora. Para la administración Trump, la represión de la protesta vinculada a las políticas migratorias no era un daño colateral, sino una herramienta estratégica. La exhibición de fuerza alimentaba la narrativa de “orden y ley”, movilizaba a la base electoral y convertía la inmigración en el eje emocional de una confrontación cultural. El mensaje era sencillo y eficaz: la protesta no es un acto cívico, sino un desafío al Estado, y ese desafío debe ser contenido mediante la fuerza. La retórica del enemigo interno, aplicada indistintamente a migrantes, activistas o periodistas, reforzaba un clima que legitimaba la violencia institucional como signo de autoridad y como identidad política.
En este contexto, manifestarse dejó de ser un ejercicio democrático protegido y pasó a convertirse en una actividad de riesgo calculado. Los episodios se multiplicaron: un pastor desarmado disparado a quemarropa mientras decía “venimos en paz”; un periodista alcanzado en la cabeza por una bala de goma pese a estar claramente identificado; una músico cuyo instrumento fue atravesado por un proyectil en plena actuación callejera. Cada uno de estos casos envía un mensaje inequívoco: la protesta puede costar la vista, el trabajo o la vida. Y ese mensaje cumple una función disciplinaria en la esfera pública.
Los tribunales federales han intentado contener esta deriva mediante órdenes que prohibían disparar a la cabeza, exigían advertencias previas o limitaban el uso de gas lacrimógeno. Sin embargo, estas resoluciones han sido frágiles, vulnerables a apelaciones ante jueces más conservadores, que a menudo han levantado las restricciones con el argumento de que interferían con la “gestión del orden público”. La consecuencia ha sido una sensación de desprotección jurídica para los ciudadanos y un incentivo tácito para que las fuerzas federales continúen actuando bajo el amparo de una doctrina de mano dura que cuenta con respaldo político y, en ocasiones, judicial.
Todo ello conforma una imagen preocupante: la militarización de la política migratoria se ha convertido en un laboratorio donde se experimenta un nuevo modelo de ejercicio del poder, más agresivo, más simbólico y menos sujeto a controles democráticos. Las redadas, la represión de la protesta, la hostilidad sistémica hacia la prensa y la normalización del uso de armas peligrosas forman parte de una misma lógica: redefinir los límites de lo permisible en el espacio público y ampliar el margen del Estado para castigar el desacuerdo.