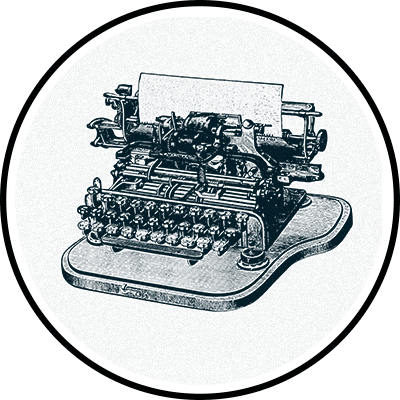Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha llevado la confusión entre intereses públicos y privados a un terreno nuevo y potencialmente explosivo: el de las criptomonedas. No se trata ya de los conflictos de intereses clásicos ligados al sector inmobiliario o a la marca Trump, sino de algo más profundo y sistémico. La presidencia de Estados Unidos se ha convertido, de facto, en una palanca para alterar mercados financieros opacos, enriquecer a la familia presidencial y desmantelar los frágiles cortafuegos regulatorios que separan el poder político del beneficio personal.
El patrón es coherente y preocupante. Trump ha utilizado su autoridad ejecutiva para desactivar los mecanismos de control, interferir en investigaciones en curso y enviar una señal inequívoca a los mercados: en la era Trump, el comportamiento turbio en el ecosistema cripto no solo será tolerado, sino potencialmente recompensado si beneficia al círculo presidencial. La disolución de la unidad de control de criptomonedas del Departamento de Justicia, la paralización de una investigación de fraude de la SEC contra un magnate vinculado a proyectos cripto afines a Trump y el abandono de un caso clave contra Binance tras los acercamientos de su ex CEO a la familia presidencial no son episodios aislados. Son piezas de una misma arquitectura.
El mensaje que emana de la Casa Blanca es devastador para la integridad institucional: la regulación es negociable y la justicia es selectiva. En un sector ya marcado por la volatilidad, el fraude y la ausencia de supervisión efectiva, esta actitud equivale a retirar los últimos frenos de emergencia. Hasta el 73% del patrimonio neto de Trump estaría hoy vinculado a inversiones en criptomonedas, un dato que, de confirmarse, explicaría la extraordinaria alineación entre las decisiones políticas del presidente y sus intereses financieros personales.
Pero el problema trasciende la ética individual. Cuando el presidente de Estados Unidos parece dispuesto a aceptar capital de cualquier origen, incluidos inversores con vínculos con potencias adversarias, la cuestión deja de ser económica y pasa a ser de seguridad nacional. Las criptomonedas, por su propia naturaleza transnacional y opaca, ofrecen un canal ideal para comprar influencia sin pasar por los filtros tradicionales del sistema político estadounidense. Corporaciones y actores extranjeros encuentran así un vehículo para acceder al poder ejecutivo sin escrutinio público, poniendo en riesgo los intereses estratégicos del país y, en última instancia, los de sus trabajadores.
Trump no se ha limitado a relajar la supervisión. Ha intervenido activamente para mover los mercados “de un plumazo”, utilizando anuncios presidenciales para impulsar proyectos específicos y beneficiar a su entorno. La reversión de protecciones al consumidor, la idea de una “Reserva de Criptomonedas de EE. UU.”, potencialmente favorable a la familia Trump y a altos cargos de la Casa Blanca, y la promoción de legislación impulsada por la industria —como la controvertida Ley GENIUS, ya promulgada— configuran un experimento de alto riesgo. Estas medidas sitúan a las criptomonedas bajo un régimen regulatorio más laxo que el de los bancos o las firmas de inversión tradicionales, un desequilibrio que los expertos consideran una invitación al desastre.
El paralelismo histórico es inquietante. Antes de cada gran crisis financiera, desde 1929 hasta 2008, hubo un periodo de desregulación acelerada, captura política y fe ciega en instrumentos financieros supuestamente innovadores. Los mercados de criptomonedas ya han protagonizado colapsos multimillonarios que arrasaron con los ahorros de inversores minoristas. Ahora, con el respaldo implícito del presidente y una arquitectura legal debilitada, el riesgo es que esas turbulencias se integren en el corazón del sistema financiero estadounidense.
Las consecuencias no serían abstractas. Una crisis alimentada por el colapso del sector cripto podría destruir millones de empleos, erosionar los fondos de pensiones y obligar, una vez más, a rescates públicos tras beneficios privados. Mientras tanto, los estadounidenses ya sufren una agenda económica errática que ha contribuido al aumento de los precios y a la incertidumbre financiera. Lo peor, advierten los analistas, podría estar aún por llegar.
No sorprende, por tanto, que el malestar social esté creciendo. Más del 60% de los estadounidenses, incluidos dos tercios de los votantes independientes, apoyan medidas para impedir que Trump y su familia utilicen las criptomonedas para su propio beneficio. La percepción es clara: el acceso al poder se está subastando al mejor postor bajo una pátina de innovación financiera.
La cuestión de fondo es institucional. Si el Congreso no actúa para restablecer barreras claras entre la presidencia y los intereses privados, Estados Unidos corre el riesgo de normalizar una forma de corrupción estructural que debilite su democracia y su estabilidad económica. La criptomoneda, presentada como símbolo de libertad y descentralización, podría convertirse así en el instrumento que acelere la degradación del Estado de derecho.
Trump juega con fuego, no solo con su credibilidad, sino con el futuro financiero del país. Y la historia sugiere que cuando el poder político se confunde con el negocio privado, la factura siempre acaba llegando a la sociedad.