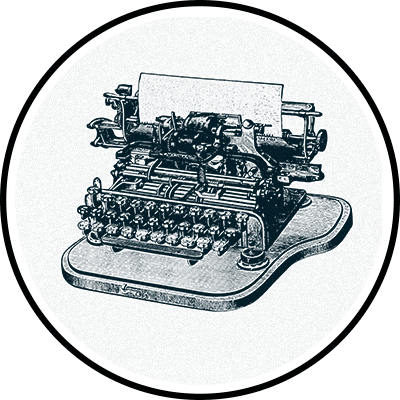Durante décadas, la teoría económica dominante enseñó que los tipos de cambio obedecían a leyes casi naturales, tan predecibles como la gravedad. En ese marco, heredado de la economía neoclásica, las monedas reflejaban la salud productiva de los países: los superávits comerciales fortalecían divisas, la eficiencia industrial elevaba el poder adquisitivo y los déficits prolongados debían castigarse con depreciaciones. Era un mundo ordenado, elegante y, sobre todo, tranquilizador para los manuales académicos.
Sin embargo, al comenzar 2026, esa narrativa aparece profundamente debilitada. El comportamiento reciente del dólar estadounidense y del yuan chino desafía frontalmente la lógica tradicional. Estados Unidos ha convivido durante décadas con déficits comerciales históricos y aun así su moneda logró sostenerse hasta registrar apenas una corrección cercana al diez por ciento. China, por el contrario, exhibe superávits récord y avances notables en productividad industrial, especialmente en sectores como vehículos eléctricos y electrónica avanzada, pero su moneda se mantuvo débil durante casi cuatro años, con una caída real efectiva estimada entre dieciséis y veinte por ciento desde 2022.
Esta paradoja obliga a replantear el punto de observación. El comercio y la producción siguen siendo relevantes, pero ya no ocupan el centro del escenario. El verdadero protagonista es el sistema financiero global, un entramado de flujos especulativos de capital que opera con una lógica propia, muchas veces desligada de la economía tangible de fábricas, puertos y salarios.
La magnitud del fenómeno es reveladora. Datos recientes del Banco de Pagos Internacionales indican que el mercado cambiario mueve alrededor de 9,6 billones de dólares diarios, una cifra que supera en aproximadamente setenta veces el volumen del comercio mundial. En este contexto, el tipo de cambio funciona menos como el precio de los bienes y más como el precio de los activos financieros. Es, en esencia, un termómetro del ánimo inversor global, una medición del riesgo, del miedo y de la expectativa de rentabilidad.
Aquí emerge con fuerza la lectura keynesiana y poskeynesiana. A diferencia del supuesto neoclásico de mercados racionales y autocorrectivos, esta perspectiva reconoce que las expectativas moldean la realidad. En un mundo profundamente financiarizado, el capital no se limita a reaccionar ante los fundamentos económicos: los transforma. Si los inversores anticipan una depreciación, retiran recursos, provocando exactamente el desenlace que temían, aun cuando los indicadores comerciales sean sólidos.
El caso de China en 2025 ilustra con claridad esta dinámica. Durante años, la hipótesis de Balassa Samuelson sostuvo que la modernización industrial conduciría inevitablemente a un yuan más fuerte. Pero el ciclo financiero impuso otra lógica. El ajuste del sector inmobiliario, con procesos de desapalancamiento que alcanzaron incluso a grandes desarrolladores estatales como Vanke, endureció el crédito interno y enfrió el apetito por los activos denominados en yuanes.
En ese entorno, las reglas habituales dejaron de operar. La debilidad de la demanda interna y la presión deflacionaria asociada a la caída de los precios inmobiliarios neutralizaron los efectos positivos del comercio exterior. El resultado fue una moneda persistentemente débil, incluso cuando China registró superávits comerciales históricos de 1,2 billones de dólares en 2025 y cuando las exportaciones de diciembre crecieron un 6,6 por ciento, superando ampliamente las previsiones del mercado.
No obstante, al aproximarse el Decimoquinto Plan Quinquenal, comienzan a aparecer señales de inflexión. En las últimas semanas, el renminbi alcanzó su nivel más alto en catorce meses frente a un dólar debilitado. El cambio no responde a una mejora repentina del comercio, sino a una recalibración de expectativas financieras. La moderación de las tasas estadounidenses y los indicios de estabilización del mercado de bonos chino han devuelto atractivo a los activos locales.
El renovado auge de los bonos dim sum, deuda en yuanes emitida en Hong Kong que este mes alcanzó máximos históricos, confirma esa tendencia. Empresas tecnológicas de peso, como JD.com, evalúan emisiones de gran escala para aprovechar condiciones de financiación más favorables. Se trata de una señal de confianza en la estabilidad monetaria que poco tiene que ver con el precio del acero o la soja y mucho con la búsqueda global de rendimiento tras años de endurecimiento monetario.
La idea de una neutralidad monetaria sostenida en el largo plazo se desvanece. Las finanzas no son un reflejo pasivo de la economía real; con frecuencia, la dominan. La insistencia en la Paridad del Poder Adquisitivo como ancla cambiaria aparece hoy como una reliquia teórica. En la práctica, las monedas llevan décadas alejándose de esos supuestos equilibrios, impulsadas por ciclos de liquidez, burbujas de activos y cambios abruptos en el humor de los mercados.
En 2026, la arquitectura financiera global atraviesa una etapa de reajuste profundo. El dólar sigue siendo la principal moneda de referencia y participa en casi el ochenta y nueve por ciento de las transacciones, pero su hegemonía afronta tensiones crecientes. China, por su parte, intensifica su cooperación financiera con centros como Singapur y promueve un mayor uso del yuan como activo de reserva, en un intento por reducir la dependencia de la política monetaria de la Reserva Federal.