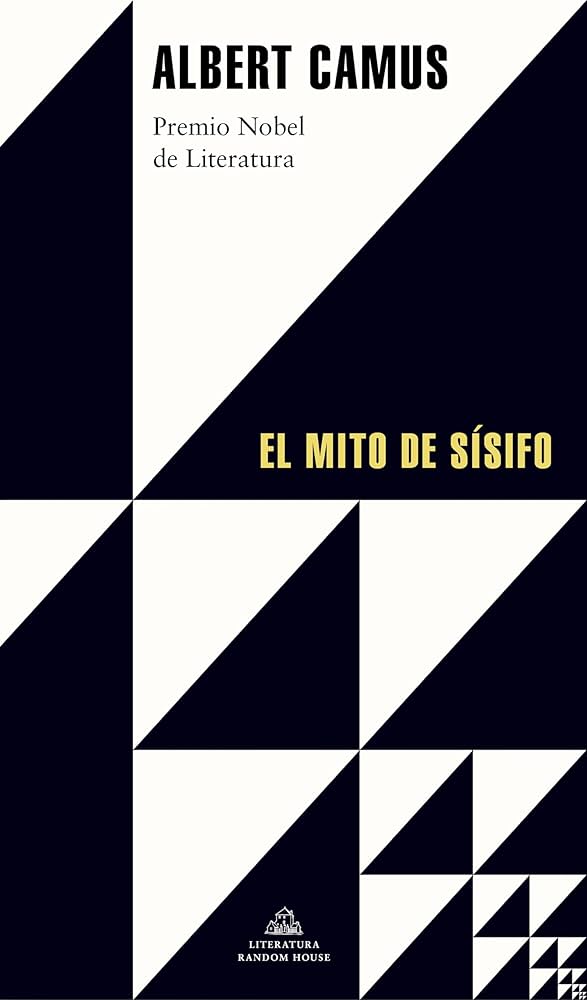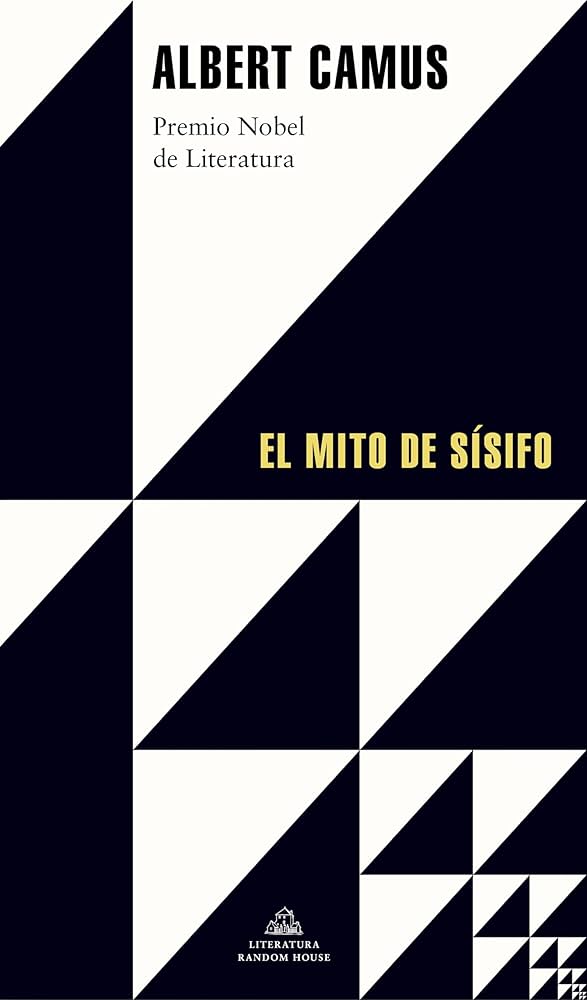En El mito de Sísifo, Camus plantea la pregunta de si el mundo carece de sentido, ¿no sería el suicidio la única respuesta lógica? Y su conclusión es negativa.
Camus define el absurdo como el conflicto entre el deseo humano de sentido y la indiferencia del universo. Reconoce que este choque puede llevar a una profunda desesperación, pero rechaza el suicidio como solución. El suicidio es una rendición, una huida del problema, no una confrontación con él.
Camus propone una tercera vía: la rebelión absurda. Aceptar que el mundo no tiene sentido, pero seguir viviendo con plena conciencia de ese absurdo. Encontrar libertad en esa aceptación: si no hay un propósito impuesto, somos libres para crear el nuestro. Sísifo, condenado a empujar una piedra eternamente, se convierte en símbolo de esta postura. Camus concluye: “Hay que imaginar a Sísifo feliz”.
Camus desafía esa lógica con una ética del vivir. Vivir sin ilusiones, pero también sin resignación. Crear belleza, amor, justicia, incluso en un mundo indiferente. El suicidio niega la posibilidad de esa creación.
La rebelión no es violencia, sino persistencia: seguir viviendo, creando, amando, sabiendo que nada está garantizado. Haz de tu vida una obra de arte, no porque tenga un propósito trascendente, sino porque tú eliges darle forma. Camus llama a esto “la libertad del condenado”: como Sísifo, empuja la piedra con dignidad.
Haz el bien no porque haya un cielo o karma, sino porque es lo justo aquí y ahora. Camus defendía una ética de la responsabilidad, especialmente en contextos políticos y sociales: actuar aunque el mundo no premie tu esfuerzo.
Disfruta de lo concreto: el café, el sol, una conversación, el cuerpo, el arte. Camus encontraba sentido en lo inmediato, no en lo metafísico. La belleza está en lo que se vive, no en lo que se espera.
Escribe, pinta, enseña, debate… no para ser inmortal, sino para afirmar tu libertad. El arte, para Camus, es una forma de resistencia: un testimonio de que, incluso en el absurdo, el ser humano puede decir “sí” a la vida.
Camus desarrolla su argumento sobre el absurdo y el suicidio en su ensayo filosófico El mito de Sísifo (1942). Es allí donde plantea su famosa tesis: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.”
Camus parte de una pregunta radical: ¿Vale la pena vivir una vida que no tiene sentido? A partir de ahí, construye su reflexión en cuatro movimientos: El absurdo como experiencia humana. El absurdo surge del choque entre el deseo humano de sentido y la indiferencia del universo. No es una propiedad del mundo, sino una relación: el hombre pregunta, el mundo calla. Ejemplo cotidiano: la rutina mecánica de despertar, trabajar, dormir… sin una razón última.
El suicidio como “confesión”. Para Camus, el suicidio es una forma de rendirse ante el absurdo. Es confesar que la vida nos ha sobrepasado o que no podemos soportar su falta de sentido. Pero él lo rechaza como solución filosófica: no resuelve el problema, lo elimina.
La rebelión absurda. En lugar de suicidarse, Camus propone vivir con plena conciencia del absurdo. Esta lucidez es una forma de libertad: si nada tiene sentido, todo está permitido… pero no todo es digno. El hombre absurdo vive sin apelaciones a lo trascendente, sin esperanza, pero con pasión.
Sísifo como símbolo. Sísifo, condenado a empujar una roca eternamente, representa el destino humano. Pero Camus lo reinterpreta: “Hay que imaginar a Sísifo feliz”, porque al ser consciente de su destino, lo acepta y lo desafía. Encuentra dignidad en su esfuerzo inútil.
Todo esto aparece en La Peste. Ambientada en la ciudad argelina de Orán, la novela narra la aparición de una epidemia de peste bubónica que obliga a cerrar la ciudad y enfrentar el sufrimiento colectivo. Pero más allá del relato médico, Camus construye una parábola sobre el absurdo, la solidaridad y la resistencia moral.
La ciudad vive en rutina. La aparición de ratas muertas y los primeros contagios son ignorados. La peste se instala. Se cierran las puertas. La vida cambia radicalmente. Camus describe el aislamiento, el miedo, la burocracia, el dolor. Los personajes enfrentan dilemas éticos: ¿cómo actuar ante el sufrimiento sin sentido? La peste retrocede. La ciudad se reabre. Pero el narrador advierte: el bacilo nunca desaparece del todo.
Uno de los personajes clave es el Dr. Rieux, médico y narrador. Representa la ética del deber sin esperanza. Lucha contra la peste porque “no se puede ser santo, pero sí médico”. “Lo único que se puede hacer frente a la peste es la honestidad.”
La Peste y El mito de Sísifo son dos obras clave de Camus que, aunque distintas en forma (una novela y un ensayo filosófico), dialogan profundamente en torno a su concepto central: el absurdo. El mito de Sísifo plantea el marco filosófico: el mundo es absurdo, pero el ser humano puede rebelarse sin ilusiones. La Peste dramatiza esa rebelión: personajes que eligen actuar, ayudar, resistir, aunque el sufrimiento no tenga explicación ni solución definitiva. Ambos rechazan el suicidio, el nihilismo y el consuelo fácil. En su lugar, proponen una ética del presente, basada en la acción, la lucidez y la solidaridad.