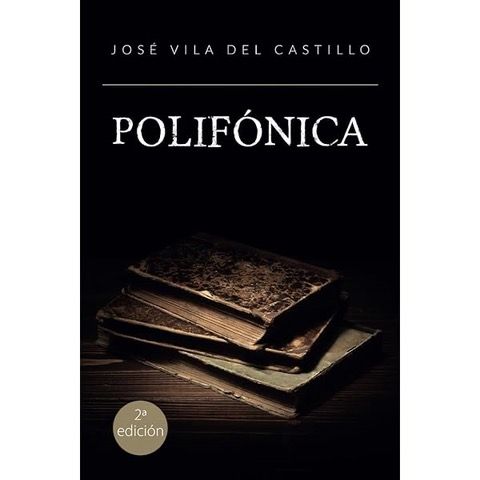Manuel Arcos había nacido a oscuras y entre libros. Su madre rompió aguas y le parió con dolor sobre la alfombra de la biblioteca de su padre, la misma madrugada del mismo día en que Poldy Bloom regresaba a su Ítaca, a través de aquel Dublín de olor a primavera tardía; doce días antes de que Gavrilo Princip asesinara al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y se detonara la crisis que llevó al mundo a la Primera Guerra Mundial.
Por parte paterna heredó el idealismo romántico de tradición liberal que había luchado en las guerras carlistas defendiendo a la reina. De su tío abuelo, anarquista en la Barcelona de la Semana Trágica, recibió la valentía. Pero fue su amor a los libros lo que guio toda su vida. Su padre, que jamás se había involucrado en la política y había celebrado, como casi todos los españoles, la llegada de la República, había ejercido de catedrático de filología en la Universidad de Madrid hasta que en 1936 fuera depurado por desafección al régimen y no manifestar, meridianamente, su lealtad ciega al Gobierno.
Regresaron a Valencia a un piso burgués y pequeño de la calle de la Paz, de ventanas envejecidas y escaleras endebles, donde la luz entraba tímida desde un patio con tendales de ropa, conversaciones a gritos entre las vecinas y ruido de niñerías jugando a la pelota. La biblioteca la tuvieron que dejar en Madrid. Una colección de más de siete mil volúmenes que ocupaban cada rincón, cada paño de pared entre las puertas, cada pasillo; las paredes del comedor, las de los dormitorios.
Apenas si había sitio para algún grabado de Durero, una mala copia de El primer balazo de Enrique Estevan de Vicente y un boceto en acuarela de un desnudo femenino que le regalara Joaquín Agrasot a su padre a finales de siglo. Una casa donde se almorzaba entre libros y se dormía entre libros. Donde Manuel Arcos había crecido hojeándolos, oliéndolos, leyéndolos, ayudando a su padre a ordenarlos. A los diez años, Manuel ya sabía quiénes eran Dostoyevski y Victor Hugo.
En lo cotidiano también ocurren claves para entender la historia. El expolio de libros es uno de los sucesos que determinan la trama de esta novela
A los doce, ya había leído Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, El libro de la selva, El corsario negro, y había pasado tardes de verano enteras estudiando los artículos de historia de la Enciclopedia moderna de Francisco Mellado. Por ella aprendió que a sir Walter Raleigh, amante de Isabel I, la Reina Virgen, lo había ordenado decapitar Jacobo I de Inglaterra por saquear las Canarias.
No valieron, en su descargo, ni sus méritos como corsario al servicio de la Corona, ni sus libros de poemas, ni el haber escrito La historia del mundo. Y aprendió que a Giordano Bruno lo habían quemado vivo en el Campo de las Flores de Roma por negar que la tierra fuera el centro del universo y que a El Empecinado lo habían ajusticiado en la plaza Mayor de Roa tras haber liberado a España de los franceses y luchar contra el rey felón, Fernando VII.
Antes de la guerra, Manuel Arcos era uno de los jóvenes que asistían habitualmente a las tertulias que se llevaban a cabo en los cafés de la capital. Escribía poemas a la moda conceptista. Publicaba reseñas de libros en diarios de provincia y asistía a conferencias, inauguraciones de exposiciones, y era cliente fiel de las librerías de viejo de la Cuesta de Moyano.
Le gustaban la prosa de frases yuxtapuestas de Azorín, las nivolas de Unamuno y las trilogías de Baroja. Estaba al tanto de los nuevos movimientos que nacían al amor de las adelfas que Juan Ramón Jiménez había plantado en la residencia de estudiantes de la calle Pinar, en la cima de la Colina de los Chopos, donde Dalí, Buñuel, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre llenaban los espacios y los jardines. Asistía a los conciertos semanales que allí se daban y se sentaba a disfrutar con los ensayos del teatro de la Barraca que García Lorca dirigía. También participaba de los encuentros, casi diarios, que Morla Lynch, secretario de la Embajada de Chile en España, organizaba en su casa de la calle Hermanos Bécquer. Por allí pasaban Cernuda, Altolaguirre, Neruda, Aleixandre, Madariaga. Rubinstein tocó el piano. Huidobro recitaba sus poemas.
Con alguno de los tertulianos, Manuel compaginaba la asistencia a las musicalizaciones de los poemas de García Lorca, amigo íntimo de Morla, con las escapadas a los barrios populares de Madrid; la asistencia a los últimos estrenos de los teatros de variedades; el ir a ver torear a Domingo Ortega y Marcial Lalanda a Las Ventas y el recorrer, ya entrada la madrugada, las tabernas, en busca de camareros guapos y limpiabotas fornidos con los que compartir el resto de la noche. A su padre lo expulsaron de la universidad, «en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto de la Presidencia del Consejo de ministros de 27 de septiembre de 1936», con una sola frase: «Este Ministerio ha acordado su separación definitiva del servicio con pérdida de todos sus derechos profesionales».
Tuvo que abandonar veinte años de servicio docente; una reputación calcinada por la exposición pública de sus pecados; un hogar saqueado por los milicianos y una biblioteca de siete mil volúmenes que ardió como una tea. Se lo quitaron todo. Al poco de llegar a Valencia, Manuel Arcos tomó partido y se afilió a la Falange clandestina. Se sumó a la guerra como agente infiltrado de la Quinta Columna, en la retaguardia enemiga, escondido tras una identidad y un carné del Partido Obrero Unificado Marxista falsificados. Tenía veintidós años. Al empezar la guerra, había cursado la carrera de Filosofía y Letras.
Era un hombre muy culto. Inteligente y cauto. Brillante en sus exposiciones y muy astuto. Supo cómo penetrar los ambientes cercanos al poder que deambulaban por Valencia, a la sombra del Gobierno republicano, que había huido de Madrid ante el empuje de los nacionales. Se forjó una reputación de joven activista e intelectual marxista que le abrió puertas, le permitió ganarse la confianza de sindicalistas y miembros del partido y recabar información privilegiada que usó en sus actividades clandestinas. Se abstuvo de frecuentar los ambientes intelectuales y las tertulias del café Ideal Room para evitar ser reconocido por alguno de los que habían frecuentado la amistad de Morla, los ambientes de la residencia de estudiantes, y se había refugiado en Valencia.
Abandonó la casa de sus padres y se mudó a la calle de la Reina en el Cabañal, con sus casas de colores, fachadas de cerámica, el olor a sal, y su entresijo de travesías y acequias que desaguaban en el mar. Consiguió trabajo como tipógrafo en el diario Verdad, órgano de los Partidos Comunista y Socialista, que se imprimía en los talleres del Diario de Valencia. Como miembro del Partido Obrero Unificado, participó activamente en las huelgas y manifestaciones que afectaron, durante todo el período bélico, a las fábricas de cepillos, la construcción, el gremio de pasteleros, el personal marítimo y los empleados de oficinas. Y en ese doble juego espió, desde dentro, las fábricas de material bélico del Gobierno haciéndose pasar por operario; elaboró los mapas de los emplazamientos de las defensas antiaéreas señalando objetivos para los bombardeos; se escabulló hasta el frente de Teruel y, desde la vanguardia enemiga, transmitió, escondido en un pajar abandonado, el movimiento de las fuerzas militares en el campo rojo y, cuando Herminio desertó, comprobó, uno por uno, los datos sobre los depósitos de armas ubicados en Valencia por él aportados, llegando a penetrar en alguno de ellos y fotografiarlos. Era un hombre valiente. Y la guerra, su forma de resarcirse.