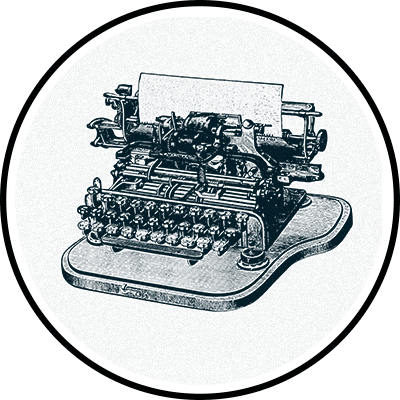El Ártico ha dejado de ser una periferia congelada para convertirse en un epicentro estratégico de la nueva rivalidad global, y el acuerdo marco entre Donald Trump y Mark Rutte para reforzar la presencia de la OTAN en el extremo norte es el reflejo más reciente de ese desplazamiento tectónico del poder mundial. Bajo la apariencia de una cooperación aliada razonable se esconde, sin embargo, una realidad mucho más frágil: la de una alianza condicionada por el erratismo de Trump, por su visión transaccional de la seguridad y por una peligrosa confusión entre defensa colectiva, soberanía territorial y apropiación económica.
En teoría, el pacto parecería prudente. Aumentar la vigilancia de los movimientos navales rusos en el Ártico sin socavar la soberanía de Groenlandia ni de Dinamarca responde a una lógica defensiva coherente con la evolución del entorno estratégico. Rusia ha militarizado progresivamente la región y China, autoproclamada “potencia casi ártica”, observa con creciente interés las rutas marítimas liberadas por el deshielo y los minerales críticos de Groenlandia, claves para la transición energética y tecnológica. Para la OTAN, ignorar esta realidad sería un error estratégico de primer orden. El problema no es el diagnóstico, sino la fiabilidad del liderazgo estadounidense.
El trumpismo aplicado a la geopolítica convierte cada acuerdo en un ejercicio de incertidumbre. Durante el último año, Trump ha alternado amenazas maximalistas, exigencias territoriales y retiradas tácticas, erosionando la previsibilidad que durante décadas sostuvo el liderazgo de Estados Unidos. El acuerdo ártico no escapa a ese patrón. Aunque llevaba tiempo negociándose, su ejecución depende ahora de que Washington esté dispuesto a comprometer recursos sostenidos para una misión de vigilancia permanente, una tarea poco espectacular pero esencial. Es precisamente ese tipo de compromiso estructural el que choca con el estilo volátil y personalista del presidente.
La cuestión de Groenlandia agrava aún más esa fragilidad. Trump continúa tratándola como si fuera una moneda de cambio estratégica, insistiendo en que el acuerdo le otorgaría acceso a minerales críticos, una afirmación que ni Dinamarca ni la propia OTAN respaldan. Esta narrativa revela una confusión deliberada entre seguridad colectiva y expolio económico, y alimenta la desconfianza entre aliados. Más inquietante todavía es la vinculación del pacto con la llamada “Cúpula Dorada”, un sistema defensivo futurista valorado en 175.000 millones de dólares, diseñado para interceptar misiles hipersónicos y amenazas desde el espacio. Trump ha llegado a afirmar que la plena propiedad estadounidense de Groenlandia es condición indispensable para ese proyecto, una idea jurídicamente insostenible pero políticamente reveladora.
Frente a este caos retórico, el Reino Unido ha actuado como un actor estabilizador, empujando discretamente a la OTAN a tomarse en serio el Ártico sin caer en la lógica de la confrontación teatral. La propuesta de un “centinela ártico” liderado por la OTAN, inspirado en los mecanismos ya desplegados en el Báltico y en el flanco oriental, responde a una estrategia incremental de vigilancia, disuasión y coordinación aliada, no a una militarización agresiva. Que algunos miembros de la alianza se muestren reticentes refleja menos la ausencia de amenazas reales que el temor a provocar a Moscú en un contexto de equilibrio precario.
La confusión de Trump sobre la reciente misión exploratoria de varios países de la OTAN, que llegó a interpretar como un plan europeo para preparar una toma forzosa de Groenlandia, ilustra hasta qué punto la política exterior estadounidense se ha vuelto rehén de percepciones erróneas. Que líderes europeos hayan tenido que intervenir para corregir al presidente estadounidense no es una anécdota diplomática, sino un síntoma de un problema estructural: la dificultad de gestionar una alianza cuando su principal garante desconfía de ella y malinterpreta sus propios movimientos.
Dinamarca, por ahora, opta por la contención. El acuerdo de defensa de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca, actualizado en 2004, es claro al preservar la soberanía danesa sobre Groenlandia, independientemente de la presencia militar estadounidense. La primera ministra Mette Frederiksen ha evitado dramatizar, confiando en que ninguna línea roja se haya cruzado. Sin embargo, el simple hecho de que se compare el escenario groenlandés con el modelo de las bases británicas en Chipre revela la profundidad de las suspicacias. Groenlandia no es un enclave colonial ni una propiedad negociable, sino una pieza central del equilibrio de seguridad europeo.
El acuerdo ártico encapsula la gran paradoja del momento actual: Estados Unidos sigue siendo indispensable para la defensa occidental, pero su liderazgo bajo Trump es impredecible, ruidoso y profundamente desestabilizador. La tregua con los aliados europeos puede existir, pero es frágil y reversible. En el Ártico, como en otros frentes, la OTAN avanza sobre hielo fino, consciente de que el mayor riesgo no es solo Rusia o China, sino que el propio garante del orden occidental vuelva a dinamitarlo desde dentro.