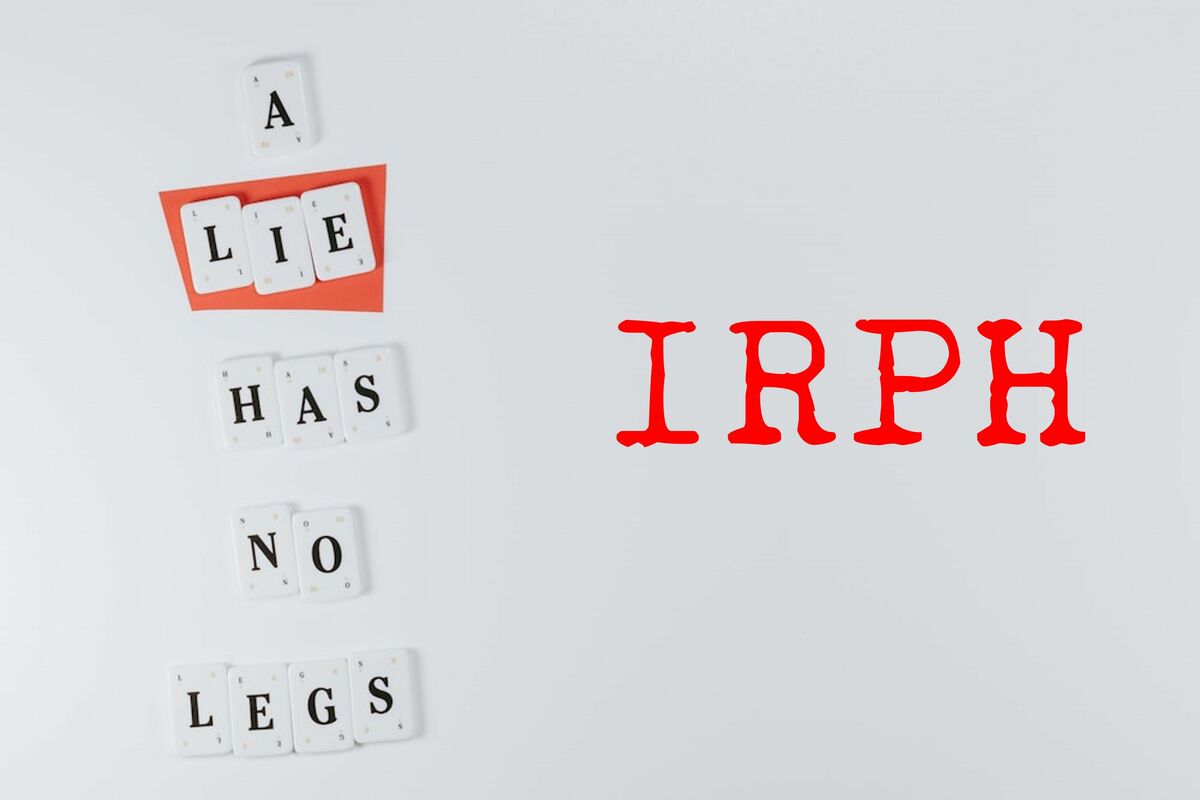Durante años, mientras millones de europeos celebraban la caída del Euríbor, en España un grupo silencioso de hipotecados veía cómo sus cuotas mensuales seguían subiendo. Sus préstamos estaban referenciados al IRPH, un índice tan opaco como persistente, que avanzaba a contracorriente de los mercados. Lo que parecía una simple anomalía técnica acabó revelándose como un rescate encubierto: los hogares sostuvieron con su dinero el sistema financiero español cuando éste bordeaba el colapso.
El contraste entre el Euríbor y el IRPH resume la incongruencia del crédito en España. Ambos miden el coste del dinero en el mercado hipotecario, pero sus trayectorias han seguido caminos divergentes. Desde su creación en 1999, el IRPH se comportó como una sombra del Euríbor: paralelo en su evolución, pero siempre más alto. La diferencia, en torno al 2%, reflejaba un detalle técnico con enormes consecuencias: el IRPH es una media de las tasas efectivas (TAE) que los bancos aplican a sus clientes, es decir, incluye comisiones y diferenciales.
Mientras el Euríbor reflejaba el coste interbancario, el IRPH era, en esencia, una medida del precio real que los bancos cobraban. De ahí su aparente estabilidad: cuando el Euríbor bajaba, el IRPH también lo hacía, pero con lentitud, reteniendo parte de la caída.
Hasta 2008, el sistema funcionó como un equilibrio imperfecto pero previsible. Sin embargo, tras el estallido de la crisis financiera global, la lógica se quebró. El Euríbor se desplomó, reflejando los recortes de tipos del Banco Central Europeo, mientras el IRPH siguió subiendo. Lo que debería haber sido un alivio para las familias se convirtió en una carga adicional que apuntaló las cuentas de los bancos.
El rescate oculto
Entre 2011 y 2013, el divorcio entre ambos índices se hizo evidente. El 1 de abril de 2011, el Euríbor estaba en el 2,08% y el IRPH en el 3,33%. Dos años después, el Euríbor se había hundido hasta el 0,5%, pero el IRPH subía hasta el 3,85%. En términos prácticos, miles de familias seguían pagando hipotecas con tipos tres puntos por encima del mercado.
Según estimaciones de Goldman Sachs, esa diferencia acumulada supuso para los bancos un ingreso extra de unos 70.000 millones de euros. En otras palabras, más que el primer rescate financiero europeo, que costó a los contribuyentes unos 65.000 millones. Los afectados por el IRPH no sólo pagaron sus propias hipotecas: sin saberlo, ayudaron a recapitalizar el sistema financiero.
De ahí que algunos economistas hablen del IRPH como “el rescate invisible”. Mientras los focos se centraban en el dinero europeo destinado a salvar cajas de ahorro quebradas, el flujo silencioso de intereses sobredimensionados mantenía a flote los balances de las entidades. Los hipotecados, sin capacidad de negociación ni información suficiente, fueron los acreedores involuntarios de un sistema que ellos mismos sostenían.
Información asimétrica
El estudio de la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares fue contundente: el comportamiento del IRPH entre 2008 y 2013 no puede explicarse por fluctuaciones normales del mercado. Dos índices que supuestamente reflejan la misma realidad no pueden divergir durante años en direcciones opuestas sin una distorsión estructural.
Esa distorsión tiene nombre: asimetría de información. Los bancos sabían que el IRPH, al incorporar sus propias comisiones, actuaría como un colchón frente a las bajadas del Euríbor. Los consumidores, en cambio, creyeron contratar un tipo “más estable”, sin saber que la estabilidad significaba pagar más incluso cuando los tipos se hundían. La “seguridad” que las entidades prometían era, en realidad, un blindaje de rentabilidad para ellas mismas.
El episodio del IRPH expone una herida más profunda en el modelo financiero español: la relación de dependencia entre el sistema bancario y la política económica. Tras la crisis de 2011, España recurrió a un rescate europeo que superó los 100.000 millones de euros en apoyo público y garantías. Pero la factura no se limitó al erario: se trasladó también a los hogares.
El IRPH funcionó como un mecanismo de transferencia privada de riqueza desde las familias hacia las entidades. Mientras los gobiernos debatían sobre déficits y recortes, el sistema bancario absorbía liquidez doméstica a través de cuotas hipotecarias infladas. La política monetaria europea, diseñada para aliviar el crédito, se filtró en España a través de un índice que neutralizaba su efecto.
A día de hoy, cientos de miles de afectados esperan la sentencia del Supremo que, en teoría, debería seguir la jurisprudencia europea y decretar la nulidad del IRPH por falta de transparencia y abusividad. Ese día las víctimas pasarán facturas.