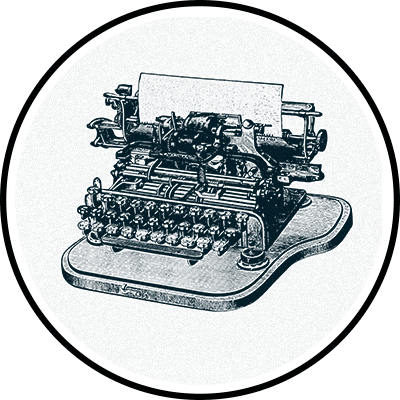El informe reciente del COLEF sobre entrenamiento personal llega con vocación de “ordenar” la profesión y combatir el intrusismo. El problema: confunde jerarquías con competencias, pasa de puntillas por la ley vigente y se olvida de preguntar a quienes abren la persiana cada mañana. Resultado: una propuesta restrictiva, desalineada con Europa y con escaso encaje en el mercado real.
Dos niveles… y una escalera que siempre pasa por la universidad
El documento distingue entre “Instructor/a individual de ejercicio físico” y “Entrenador Personal”. En el primer escalón coloca a los titulados de FP (TSAF); reservándose el ático para sí mismos, los graduados universitarios (CAFyD). Sobre el papel suena ordenado; en la sala, es un embudo: la denominación “Entrenador Personal” quedaría reservada para ellos, los universitarios, relegando a los TSAF a un rol auxiliar perpetuo. Inclusión, dicen. Subordinación, en la práctica.
Desde el minuto uno, el informe sugiere que la FP requiere supervisión y un campo de juego limitado. Recuerda mucho al trato que recibían las mujeres no hace tantos años. Pequeño detalle: la Ley Orgánica 3/2022 reconoce que la Formación Profesional capacita para autonomía y responsabilidad en la gestión y el desarrollo de procesos, también de alta cualificación. Traducido del BOE al idioma del gimnasio: un TSAF puede planificar, ejecutar y evaluar. La ley no establece castas académicas para decidir quién corrige una sentadilla o diseña un mesociclo.
Conviene, además, recordar que la propia arquitectura de cualificaciones sitúa el grado superior en un nivel que implica planificación, organización y evaluación, lo que choca frontalmente con la “supervisión obligatoria” que pretende el texto. Si el mercado pide profesionales capaces y la ley les reconoce autonomía, forzar tutorías eternas es más ideología del pasado que prevención.
Es más, la Directiva 2005/36/CE no es literatura comparada: es el marco que protege la movilidad profesional y exige que cualquier restricción sea necesaria y proporcionada. El informe, sin embargo, evita el test de proporcionalidad —obligado en cualquier regulación profesional seria— y ni siquiera se pregunta cómo encajaría su “instructor intermedio” en Francia, Irlanda o donde sea que un entrenador se llame entrenador sin epígrafes creativos.
Spoiler: inventarse figuras ad hoc para reducir atribuciones suele oler a reserva de actividad encubierta. Y eso, en clave europea, tiene mal viaje. De la misma manera que cuando gente sin una formación siquiera homologada, interesa que se les nombre entrenadores, (caso Zidane o Valdano) se les abre todas las puertas, reciben todas las bendiciones y el Colef, genuflexo y callado.
Especialidades fantasma y mercado real
Otra grieta: la lista de “especialidades” que el informe presenta con solemnidad. Varias no existen como profesiones reconocidas ni aparecen en la parrilla de los centros de fitness. Si no están en las hojas de turnos ni en las cuentas de resultados, quizá no son la palanca regulatoria que necesitamos. La industria —empresarios, directivos y escuelas privadas— ni fue consultada ni aparece en la foto. Y son ellos quienes contratan, forman y sostienen el servicio día a día.
Para legitimar restricciones harían falta evidencias: resultados de salud, riesgos reales, impacto en la calidad del servicio. La bibliografía internacional (ACSM, NASM, EuropeActive) lleva años empujando modelos basados en competencias, no en pedigrí académico. El informe cita poco y analiza menos. Tampoco hay memoria socioeconómica: ¿qué pasa con el empleo, con el acceso a los servicios, con la prevención de crónicas y el ahorro sanitario? Silencio administrativo en forma de capítulo perdido.
Regulación necesaria
- De competencias, no de sellos. Definir qué debe saber y saber hacer quien se llame “Entrenador Personal”, y certificarlo por vías múltiples: FP, universidad y acreditación de experiencia.
- Proporcionalidad y evidencia. Si se restringe algo, que sea por riesgo probado y con medidas ajustadas, no con fronteras corporativas.
- Reconocimiento europeo. Alinear la regulación con la Directiva 2005/36/CE y con el principio de libre circulación, evitando inventos locales que luego Europa tumba.
- Mesa con el sector real. Empresarios, gestores y escuelas deben estar en el diseño. Sin ellos, el papel queda precioso… y vacío.
- Calidad medible. Auditorías, formación continua, seguros, protocolos de derivación sanitaria y código de buenas prácticas. Menos liturgia, más resultados.
El informe del COLEF, como resumen, pretende dividir el entrenamiento personal en dos plantas y reservarse la azotea para los de siempre.
Sin base jurídica sólida, sin proporcionalidad europea y sin contraste con el mercado, el edificio se tambalea. El futuro del sector no pasa por levantar muros, sino por reconocer la pluralidad formativa y exigir competencia técnica verificable.
Calidad, seguridad y derechos de los profesionales pueden convivir sin peajes corporativos. Que la puerta del gimnasio se abra a todo el que demuestre competencias. Y que a la teoría le dé, por fin, un poco el aire de la sala.